Un nuevo caso de gatillo fácil en territorio bonaerense expone la trama de violencias que se va tejiendo detrás de los discursos de mano dura. A partir del crimen de Luciano Olivera en Miramar, el autor aborda en esta nota cómo se va construyendo el perfil de los pibes “matables” sobre los que recae el ejercicio de las pasiones punitivas legitimadas, en parte, por algunos sectores sociales y de la dirigencia política. E invita a dar las batallas culturales de largo aliento para desandar este núcleo de odio que, advierte, polariza y fragmenta a la sociedad.
Por Esteban Rodríguez Alzueta*
La Policía nunca se equivoca, siempre mata a las mismas personas. En este país tienen más chances de terminar con un balazo policial un joven que un adulto, un joven morocho que uno rubio, un joven que vive en un barrio pobre que uno que reside en otro lugar de la ciudad. Y si encima ese joven tiene determinados estilos de vida y pautas de consumo, tendrá todos los números puestos no sólo para ser merecedor del verdugueo sino, eventualmente, del gatillo policial.
A Luciano Olivera, entonces, le calzaba el sayo, era una persona matable, es decir, un joven morocho de 16 años que usaba gorrita, vestía ropa deportiva y se desplazaba en motito tuneada. El asesinato de Luciano, como el de Lucas González a mediados de noviembre en Barracas, es la mejor prueba que seguimos teniendo para demostrar que las policías continúan trabajando con perfiles sociales. Esos perfiles -clasistas, adultocéntricos y racistas- organizan gran parte de la actividad policial, por lo menos para muchos funcionarios que desempeñan sus tareas en el espacio público. No sólo les aportan criterios de selectividad, sino de intensidad y dramatismo.
No hablamos entonces de eventos azarosos, el destrato y la brutalidad no se ejercen al voleo, sino que recaen sobre determinados grupos de personas que comparten determinados rasgos físicos, tienen determinados consumos culturales y viven en determinados barrios. Ante estos actores, considerados de “propiedad policial”, los policías suelen usar un lenguaje contaminado y se sienten empoderados para derivar hacia formas de violencia física o simbólica, sobre todo, cuando las acciones tienen lugar de noche y no hay testigos alrededor.
Luciano vivía en Miramar, en el mismo barrio donde vive el policía que lo asesinó, otro joven de 25 años. Según cuenta una de sus amigas, venía hostigándolos a él y a sus amigos desde hacía bastante tiempo. La detención policial con el maltrato que implica es una manera que tienen estos policías de reproducir las desigualdades al interior del barrio: no sólo se sienten poderosos, tienen la posibilidad de decir “yo existo”, “tengo autoridad”, sino que, al hacerlo, pueden decirse a sí mismos y a los otros “yo no soy vos”.
Pero aquellos perfiles que organizan la labor policial no son patrimonio de la Policía. Al fin y al cabo, también muchos vecinos y vecinas suelen cruzar furtivamente la calle cuando se topan con estos jóvenes, o aprietan la mochila contra el pecho, o aceleran el tranco si advierten que están detrás suyo. Esos vecinos no tienen las mismas conductas si se trata de una persona mayor que anda vestido de saco y corbata. Y esto es algo que a estos jóvenes no les sucede una vez al año, sino varias veces en el mismo día. Quiero decir: el mapa subjetivo que utiliza el policía para organizar su trabajo, para ejercer la autoridad, no es muy distinto al que utilizan los vecinos para moverse por el barrio o desplazarse por la ciudad. De modo que los policías no son marcianos, sino un emergente social. Por eso, no nos cansamos de repetir que “no hay olfato policial sin olfato social”, que detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal, que hay que leer la violencia policial al lado de los procesos de estigmatización que surcan el imaginario y activan periódicamente pasiones punitivas.
Más aún, detrás de esos perfiles están las bravatas de funcionarios y dirigentes políticos que saben que sus declaraciones no caerán en saco roto. Ellos saben muy bien que se pueden hacer cosas con palabras, que las palabras no son meramente declarativas, sino realizativas o performáticas. De modo que al gatillo policial, como a los linchamientos vecinales, hay que leerlos al lado de la habitual pirotecnia verbal de estos estos referentes que suelen apuntar con munición gruesa para decirle a su hinchada lo que quiere escuchar: mano dura, “hay que meter bala a los delincuentes”, “transformarlos en queso gruyere”.
El huevo de la serpiente
Esta vulgata demagógica no sólo es un problema para los jóvenes de los sectores populares, sino para los propios policías, porque siembra de pistas falsas su labor, porque invita a creer que la política saldrá a respaldarlos si matan a un pibe. Algo que a veces sucede, y para prueba basta nombrar el caso Chocobar. Pero lo cierto es que los policías suelen ser llamados a rendir cuentas por estas acciones ilegales. Por eso, en las unidades penales de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay pabellones especiales destinados a miembros de las fuerzas de seguridad que cometieron distintos delitos, entre ellos, los homicidios.
Y decía que es un problema para los jóvenes no sólo porque empodera a los empresarios morales de los barrios donde ellos viven, sino porque contribuye a extranjerizarlos. Para agredir hay que degradar, es decir, para hacerles la guerra de policía previamente hubo que transformarlos en enemigos públicos. Y la retórica antipibe que se monta con este artefacto cultural que conocemos con el nombre de “pibe chorro” va dejando solos y solas a determinados pibes y pibas que, por el sólo hecho de tener determinadas membresías y estilos de vida, se convierten en productores de riesgo. Un riesgo que hay que bloquear, es decir, detener, cachear, requisar y, eventualmente, bajar de un balazo.
Con todo, lo que quiero decir es que el gatillo fácil no es un problema que haya que adjudicar a tal o cual Policía, algo que se explica en el autoritarismo o la ira con la que ejercen su función. Tampoco me parece que al problema haya que acotarlo a la institución policial. Ni la teoría de la manzana podrida, ni la teoría del canasto podrido o corrompido alcanzan a explicar la violencia policial.
No basta, entonces, con el reproche judicial a las acciones policiales, ni tampoco alcanza una nueva reforma policial (mejor capacitación, protocolización del uso de la fuerza letal y no letal y un sistema de controles externos). Se necesitan otras batallas culturales de largo aliento. Al mismo tiempo que se tramitan esos reproches y encaran esas reformas, hay que dar otras disputas políticas en el propio seno de la sociedad y su dirigencia. Es allí donde se cuece el huevo de la serpiente, donde fermenta el resentimiento que luego se deposita en el odio que polariza y fragmenta a la sociedad.
Un odio que vuelve matables, merecedores de la muerte, a determinados grupos de personas por el sólo hecho de participar de determinado perfil cultural. Un odio que, tarde o temprano, pide catarsis: querrá liquidar sus cuentas y saldrá de caza.

*Esteban Rodríguez Alzueta es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales y de la revista Cuestiones Criminales. Además, escribió, entre otros libros, Temor y control, La máquina de la inseguridad; Vecinocracia: olfato social y linchamientos; Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil; y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.




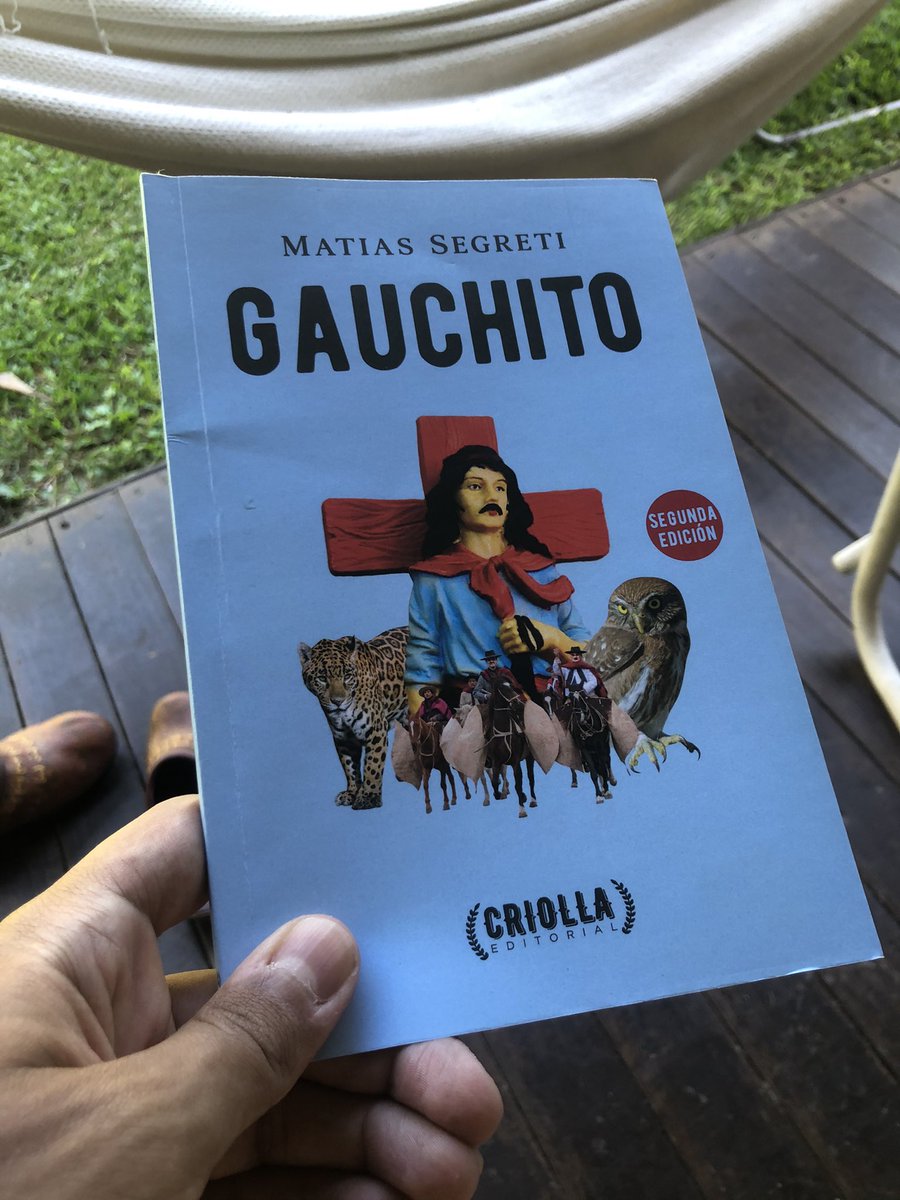
Comentarios recientes