A pocos días de que lleguen finalmente las temperaturas no-tan-altas a Buenos Aires, la autora de la nota recuerda lo que fue la última ola de calor que azotó a la Ciudad.
Por Juana Groisman*
La ciudad huele mal.
Vamos a ser un poco más precisos: la ciudad huele horrible. Muy horrible. Huele a una mezcla infernal de basura, pis y algo parecido a leche vencida. Huele a algo que debería guardarse en una bolsa marcada como peligro biológico. El sol pega demasiado de frente y el poco viento que corre lo único que hace es esparcir el aroma a muerte. Y muerte fétida, no de hospital. Muerte que tardó en enterrarse. Huele a algo muerto que no fue cuidado. Huele, básicamente, a abandono.
El verano en la ciudad de Buenos Aires siempre fue difícil. Si bien las temperaturas máximas no son las más altas del país, la humedad hace que la sensación térmica sea bastante más elevada. Y que la experiencia generalizada sea directamente tortuosa.
Una térmica de 38 grados es, objetivamente, perjudicial para la salud. En CABA, en Tilcara o en Río Gallegos. Pero no es lo mismo lidiar con esa temperatura teniendo cerca un árbol, una fuente de agua, aunque sea un poco de pasto, que en el medio del microcentro porteño. Eso es una realidad que la mayoría comparte. En general, el microcentro es lo más parecido al infierno para todos los argentinos, vivan o no en CABA. El microcentro es el infierno con cualquier temperatura, pero en verano es como si el Dios del espacio público le echase sal a la herida.
Pero hay algo que quienes no viven en la Ciudad de Buenos Aires quizás desconocen. El principal problema de esta ciudad es que, en verano, el infierno no se cercena al microcentro. No frena en avenida Callao. No se termina cuando cruzás Corrientes. La tortura no está solo presente en las calles más transitadas. El infierno, en Buenos Aires, está en todos lados. Y cada vez se extiende más.
En la Ciudad hay cada vez menos árboles, un elemento clave en reducir la sensación térmica. Menos árboles significa menos sombra, menos refugio al sol que raja el asfalto.
En la Ciudad cada vez llueve menos, así que la mugre queda adherida a los desagües y no circula. La suciedad se queda ahí, expectante, esperando que la humedad la eleve hasta las narices de los pobres transeúntes que circulan por las calles porteñas en el medio de la ola de calor.

(Adrián Escandar)
En la Ciudad cada vez hay más gente. Más gente en la calle, más gente en el transporte público, más gente en las plazas, más gente haciendo la cola en el supermercado chino para pagar 600 pesos un pan de manteca.
Por eso la ciudad huele mal.
No parece ser un problema de recolección de residuos, por lo menos no a simple vista. Buenos Aires es una ciudad dentro de todo limpia, o por lo menos en un, digamos, 65%. Y quizás parezca un porcentaje bajo, pero para la cantidad de gente que vive allí (y la poca paciencia que suele tener su población), es bastante aceptable. El principal problema de los residuos en la capital es la ridícula ubicación de los containers: precisamente en la ochava, implacablemente listos para impedir la visibilidad y que te la pongas de lleno contra el 60. Pero eso es un problema haga o no calor. Aunque chocar y encima tener que quedar tirado en el asfalto hirviendo…, suena mejor pegarse un palo en julio.
El problema no es entonces la recolección de residuos. El problema es, más bien, la peligrosa combinación de humedad, basura, sobrepoblación y falta de espacios verdes. Buenos Aires en verano es infernal. Pero puede ser peor. Todo siempre puede ser peor.
Y no peor en un sentido Greta Thunberg-uso-de-sorbetes-de-papel-que-se-derriten-en-el-iced-flat-white-de-especialidad. Peor en un sentido presente. Peor ahora, no mañana. Si Buenos Aires en verano es un infierno, Buenos Aires en verano usando el transporte público es el último círculo del infierno, ese lugar que Dante reservó para los traidores. Y no hay mayor traición posible que subirse a un colectivo en pleno febrero y descubrir que tiene el aire acondicionado apagado. Y que no se pueden abrir las ventanas, porque se escaparía el aire acondicionado. Que no está prendido. Y es febrero.
El ciclo de Twitter
En redes sociales hay muchos, demasiados, debates que se repiten hasta el infinito. El punto de la carne, quién es y quién no es porteño, si los Beatles son una banda sobrevalorada, si Coti fue o no una gran jugadora en Gran Hermano. Pero hay una discusión que, si bien no está tan presente, cada vez que aparece en el panorama genera una ola de violencia, como los descuentos Noche de los Shoppings (si no saben qué es la Noche de los Shoppings es porque no cursaron Porteñismos 2, ojo). Es la guerra por el precio del transporte público.
Un boleto de colectivo en Córdoba capital sale 99 pesos, desde febrero de este año. En Bariloche el mínimo está 115, pero aumenta considerablemente según la distancia. En Comodoro Rivadavia no viajas por menos de 89.50, a menos que seas estudiante. En enero de este año, el boleto aumentó a 90 pesos en la ciudad de Río Gallegos.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podes viajar desde Saavedra a Soldati, o sea cruzar toda la ciudad, por menos de 52 pesos.

Estos datos alcanzan para explicar la discusión. Cada vez que aumenta el transporte público en AMBA, es noticia nacional. Cada vez que aumenta el transporte público en AMBA, las redes sociales se llenan de críticas por parte de los habitantes del resto del país, que cuestionan el reclamo poco consciente de los porteños, que pagan mucho menos por viajar que una gran parte del país. Pero alcanza con caminar un día de calor intenso por la combinación entre la línea H y la línea B de subte para acallar esas críticas: tamaña tortura no puede costar tan caro.
Buenos Aires en verano es el mismísimo infierno. Un infierno que no huele a azufre. Huele a basura.
Siguiendo con la iniciativa de reanimar discusiones ridículas que solo tienen lugar en las redes sociales (¿hay discusiones no-ridículas allí?), quienes dicen ser “defensores del verano”, en un intento vano por ponerle algo de épica a algo tan insólito como ser fan de una estación, plantean que todos los padecimientos de la temporada estival se justifican en la noche. “Las nochecitas de verano”, plantean, “tienen ese no-se-qué”. Ese no-se-que puede ser muchas cosas: una cucaracha que aparece por la enredadera, una sábana que se pegotea a la entrepierna en el medio de la noche, una cena frugal de fiambre y un tomate cortado al medio porque prender el horno sería kamikaze.
La ola de calor que azotó al área metropolitana de Buenos Aires puso a prueba la capacidad de las centrales eléctricas, que como siempre fallaron rotundamente en su intento de brindar un servicio digno, y la empatía, paciencia y deseo de vivir de sus habitantes. Durante más de diez días, los porteños tuvieron que despertarse con treinta grados de térmica e intentar circular por los distintos círculos del infierno usando la SUBE. Sin refugio a la vista, a menos que uno fuese lo suficientemente privilegiado como para tener pileta. Sin alivio posible, a menos que uno fuese lo suficientemente depresivo como para elegir pasar la tarde en un shopping con aire acondicionado.
El verano terminó hace más de una semana. El calor se fue. Mientras esta nota termina de salir por el canal de parto la temperatura en CABA apenas si llega a los 23 grados. Pero el cuerpo tiene memoria. Sobre todo las axilas, la nuca, el bozo y las entrepiernas de los porteños que disfrutan, aún todavía sin creerlo por completo, que el calor haya desaparecido.

*Juana Groisman es periodista, estudia Psicología y pasa varias horas al día exponiendo sus pensamientos en Twitter. Escribió para sitios como La Agenda y DiarioAr, arma biografías de famosos locales para La Nación y es columnista de espectáculos en Nuestro Día. Además, junto a Julieta Argenta conduce La Apocalipsis, un podcast sobre farándula. Vivió toda su vida en la Ciudad de Buenos Aires. Le gusta cocinar, aunque no siempre tiene éxito.


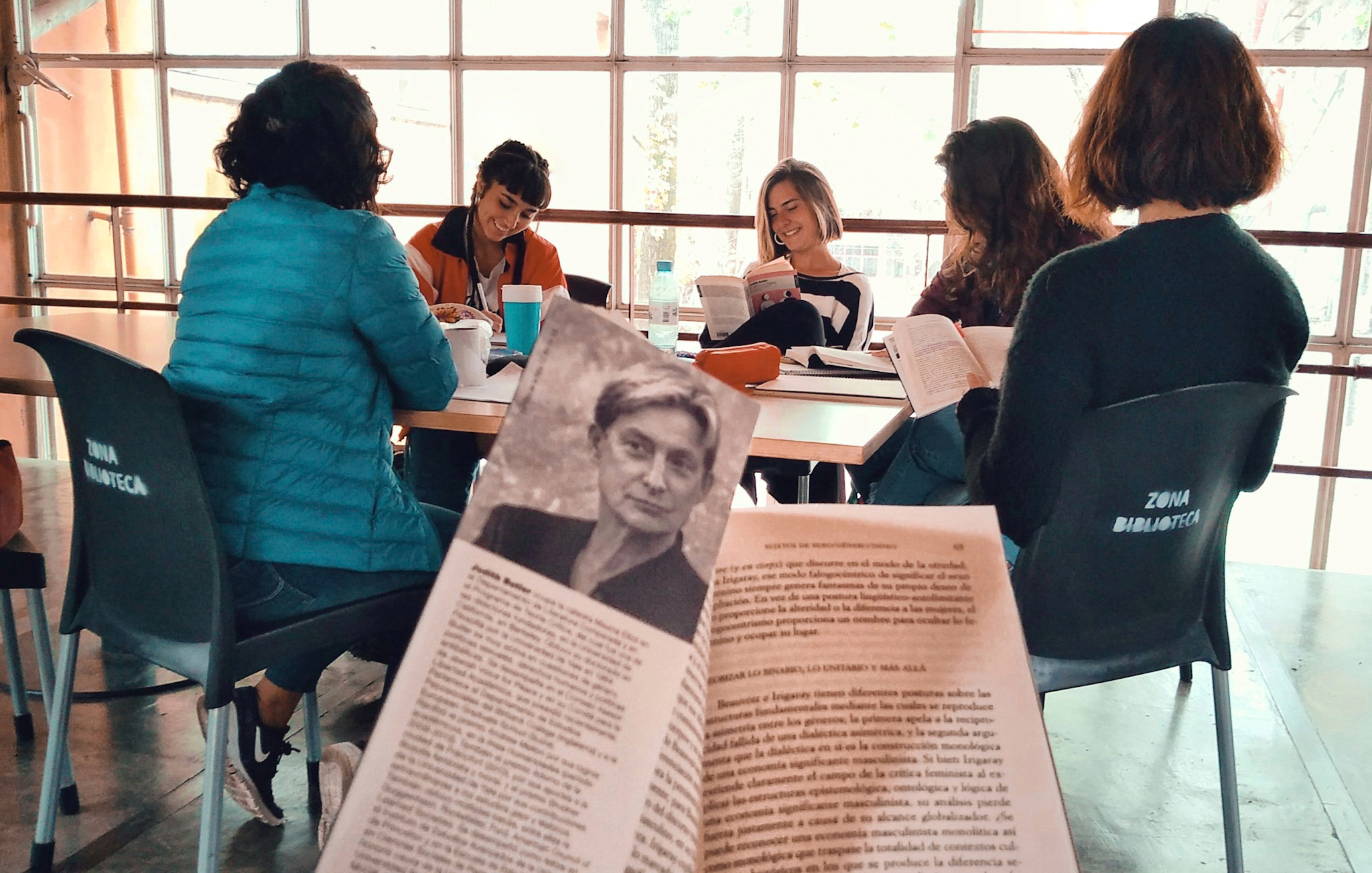


Comentarios recientes