En esta nueva columna para Cordón, desde The Walking Conurban rescatan el sentido de las veredas conurbanas como principal espacio de interacción social y formadoras del sentido de comunidad. No exentas de las miradas moralizantes, la propuesta es repensar la ocupación del espacio público ante la privatización del goce como una práctica colectiva para correr las fronteras de lo probable.
Por The Walking Conurban*
Foto: Gustavo Grimoldi
De vereda a vereda y sin cordón
Se está jugando el milagro del día.
“Veredas”. De La Gran Piñata.
Siendo tan inabarcable como es, el acceso al Conurbano se nos hace opaco, difícil, contradictorio. Construir una identidad en base a localidades, barrios, zonas productivas o circunscripciones electorales es una tarea tan infinita como fútil. Por eso, intentaremos reducir el Conurbano a sus unidades mínimas. A espacios transversalmente comunes que nos permitan construir algo que visibilice, con sistematicidad modesta, problemáticas, continuidades, carencias y, sobre todo, posibilidades. Porque de nada sirve gastar ríos de tinta (o bits de caracteres) escribiendo sobre algo a lo que no le encontramos posibilidades. La posibilidad es la condición sine qua non del futuro y, muchas veces, conscientemente o no, la narración del Conurbano transita entre el pasado perfecto para sus glorias, el presente continuo para sus dramas, y monosílabos oclusivos para sus triunfos. Quizás, para empezar a recorrer este camino, haya que partir desde el lugar mismo que se utiliza para andar: la vereda.
Dada por muerta hace tiempo desde las páginas del género “policial del Conurbano”, declarada tierra de nadie por comunicadores y opinólogos, tanto amateurs como profesionales, la vereda nunca se limitó a ese cementerio de pasos perdidos y aún sigue siendo el principal espacio de interacción social y formación de sentido de comunidad. Quizás el cuadro costumbrista de los mates en la puerta y los goles en el potrero sean parte del pasado, efectivamente. El avance de la urbanización suscita la efervescencia de nuevos actores y consecuentemente de nuevas prácticas, así como también niega la posibilidad de continuidad de tantas otras.
Sin embargo, un buen ejercicio de pensamiento contrahegemónico es dejar de mirar la calle en sentido longitudinal, para volver a verla en sentido transversal. De vereda a vereda y no en la distancia que se recorre desde el punto X al punto Y.
Repensar el espacio público
En una sociedad cada vez más fragmentaria y atomizada, en la que los espacios de interacción social se privatizan y, por consiguiente, relegan a las clases subalternas del acceso a ellos, repensar el espacio público (y lo público en general) es indispensable para generar cohesión y una sociedad más igualitaria. Y en una cosmovisión dominada por la dualidad público/privado, adentro/afuera, propio/ajeno, se irá construyendo sobre y alrededor de estas nuevas prácticas todo un entramado simbólico-normativo tendiente a relacionar los criterios anteriores con una nueva dualidad, de un orden moralizante: bueno/malo, correcto/incorrecto, normal/extraño.
Así, cuando el espacio público es “utilizado” en aras ya sea de intervenciones oficializadas, o por prácticas normalizadas, los gimoteos denunciantes no resuenan, y ese avasallamiento sobre lo público no se vuelve notable (ni noticiable) tanto como cuando es “invadido” por un uso irregular.
Preguntamos entonces, ¿por qué es indignante una pileta en la vereda y no así un auto estacionado, o algunos elementos de un comercio dispersos hasta el cordón? Creemos que el punto nodal para dar una respuesta tentativa debe ponerse en lo que venimos sugiriendo anteriormente: la relación entre la norma y el goce.
Pero si nos disponemos a analizar este tipo de fenómenos más allá de las exclamaciones indignantes podemos hacer foco sobre lo que nos sugieren este tipo de prácticas y espacios. En principio, podemos pensar en una extensión de la vida más allá de lo privado: la apropiación, uso y resignificación del espacio público nos habla de una serie de fenómenos que acontecen puertas afuera, en una era donde lo que prima es la privacidad y el segurismo, y que reivindican el uso y la apropiación de estos espacios. La vida afuera signa también un enclave para pensar en un tejido comunitario en vías de constitución y cómo se relacionan los cuerpos, lo público y lo político.

Foto: @jazminfed
En este sentido, la privatización del goce no implica solamente el acceso pago a bienes de esparcimiento y disfrute, sino la construcción de un imaginario en el que el esparcimiento únicamente puede ser pago, pues es una recompensa y no un derecho. De esta forma, las clases populares, pobres, subalternas (úsese el rótulo que más guste) quedan vedadas del acceso al goce. Porque si no tenés para pagar, tenés que sufrir.
Esta privatización además es doble: por un lado, gozar a la vista de todos es un acto impúdico, que solo se reserva a la vida privada. Por el otro, gozar gratis es directamente intolerable. Es lo que García Canclini llama el ejercicio del “prejuicio veterinario”, para sostener que las clases populares deben solo procurarse lo indispensable para mantenerse con vida, es decir satisfacer sus necesidades básicas: comida y agua. Desde esta mirada, se clausura la potencialidad del goce. Gozar siendo pobre está mal.
Nos pasa mucho en las publicaciones que hacemos en el Instagram: cuando subimos alguna foto con material de personas divirtiéndose aún en contextos desfavorables, es una suerte de crimen de romantización de la pobreza. Pretendiendo que la construcción del Conurbano se presente como un cuadro desolador, los padecientes deben padecer, siempre. Y está prohibido no solo gozar, sino, y más que nada, hacer público ese goce. Desde este punto de vista, gozar en la carencia, a plena luz del día y a cara descubierta, debería ser un acto vergonzante, sino sancionable.
De placeres, astucias y sueños
Llegado este punto es interesante reflexionar acerca de cuáles son las reacciones frente a prácticas normalizadas y aprobadas por el faro moral de la costumbre occidental: Nadie le dice a alguien que tiene auto pero no tiene garaje, “no tengas auto hasta que no tengas el dinero suficiente para comprarte una casa con garaje”. Nadie le dice al profesor de zumba o funcional que da clase tras clase en plazas y parques públicos que “está haciendo un uso comercial indebido del espacio público”. Queda claro que el profesor de zumba se está ganando la vida. De la misma forma que trapitos, manteros y vendedores ambulantes. Queda claro que los asistentes a la clase de funcional están entrenando. Del mismo modo que los chicos de un barrio están entrenando al compartir una pileta de lona puesta en la vereda. Ambos entrenan. Habilidades distintas, por supuesto.
Además, estás prácticas sugieren otro tipo de problemática, que es el acceso a los espacios verdes, de divertimento y diversión. Tanto la vida en “el gris” como en “el verde” son inventos y prerrogativas de las élites. Urbanas de lunes a viernes y de country club los fines de semana. No hace falta pensar en el diseño de Carlos Thays para los parques de la Ciudad de Buenos Aires o en Mar del Plata como ciudad balnearia. La costanera de Quilmes es un buen ejemplo de lugar de retiro y esparcimiento, pensado para que el Río de la Plata lave pies aristocráticos. El progresivo acceso de las clases trabajadoras a compartir esos espacios implicó el retiro de las clases altas hacia lugares más resguardados del movimiento “aluvional”.
Entre 1930 y 1980, se genera el sedimento a partir del que crecerán las condiciones de segregación del espacio público fundamentado en la potencia económica. Si la proliferación de barrios cerrados y el abandono de los pequeños cursos de agua a su destino de cicatrices infestas y nauseabundas son el ejemplo de lo ocurrido en el Conurbano, en CABA lo sucedido fue todavía más bestial: la destrucción literal de los balnearios de la costanera, su posterior uso para depositar los escombros resultantes de la construcción de la Autopista 25 de Mayo y la conversión de Puerto Madero en la Manhattan del valle del Riachuelo.

Foto: @abruzurita
Tanto sea por avance y diseño urbano como por inaccesibilidad por cuestiones de dinero, la gente en los barrios accede a ciertos placeres a través de la astucia, es decir, con lo que tiene a mano. Si no hay espacio en la casa para la pileta, se pone en la vereda; si no hay dinero para el salón, el cumpleaños se festeja en la calle. La calle, siendo la vereda su cabeza de playa, se vuelve una extensión del hogar. Alejandro Csome, arquitecto y comunicador, comentaba basándose en las ideas de Eduardo Sacriste que el árbol en la puerta del hogar funcionaba como una extensión del mismo, un lugar de fresco y sombra para estar afuera. Para vivir afuera. Cristalizando así, que la incorporación de la vereda como una extensión del hogar es pensada y repensada desde la arquitectura.
Pero este tipo de prácticas no son exclusivas del Conurbano. Si bien parecen tener mayor extensión en el territorio bonaerense, hemos documentado que en los barrios periféricos de CABA también hay vecinos y vecinas que instalan una pelopincho en la vereda. Así como también se han registrado casos en Nueva York y en los Países Bajos. La presencia de este tipo de manifestaciones en países del primer mundo inquieta vigorosamente a los discursos que suelen atribuir este tipo experiencias al problema de la pobreza o a la “falta de cultura». La internacionalización de las piletas en la vereda permite pensar también que la carencia de acceso a este tipo de espacios es una problemática global.
Una tardía planificación que permita avanzar, al menos en el posibilismo, hacia un espacio urbano más eficiente, integrado y horizontal, no va a resolver casi un siglo de ambivalente desatención, de restricciones y de la prepotencia de la urgencia abriéndose paso entre las leyes de lo necesario. Pero puede ser la piedra fundamental para empezar a responder una pregunta que hasta el momento no aparece en la frontera de lo probable: ¿por qué el Conurbano no puede soñar?
*The Walking Conurban es una cuenta en Instagram y Twitter que crearon Diego Flores, Guillermo Galeano, Ángel Lucarini y Ariel Palmiero. Estos cuatro amigos de Berazategui la iniciaron como una dinámica interna del grupo, pero su idea se terminó convirtiendo en un suceso virtual que, hoy, recibe más de 50 fotos por día de sus seguidores para pintar, colectivamente, cómo late el Conurbano bonaerense.



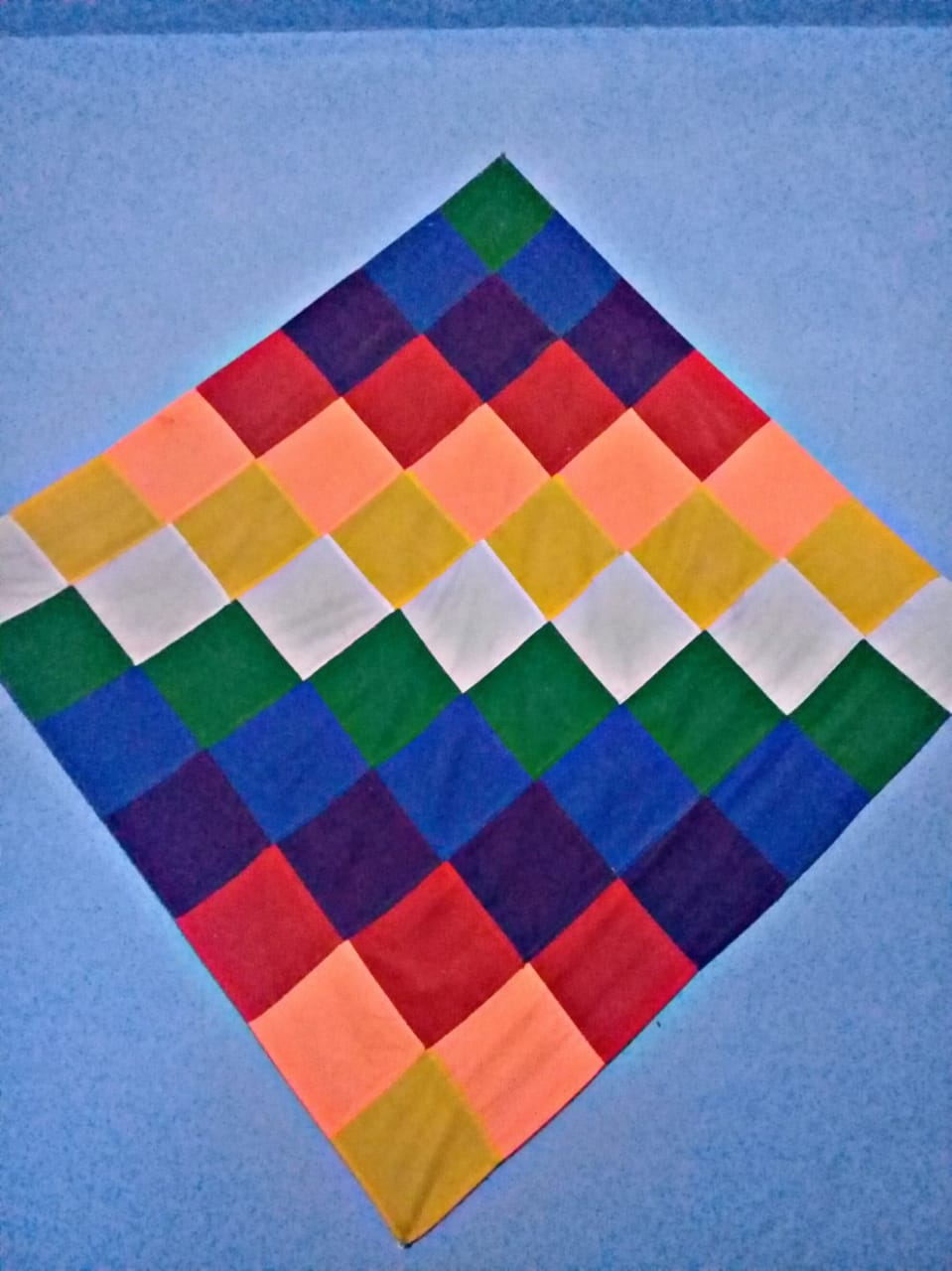

Comentarios recientes