A dos años de la legalización del aborto, una reflexión más allá del marco de la ley. También una pregunta: ¿cuán real es el poder de decidir en un escenario cultural estigmatizante y hostil para las personas gestantes? Y un desafío: los testimonios como espacios políticos y discursivos para la construcción de experiencias acompañadas que habiliten el ejercicio pleno de este derecho conquistado colectivamente.
Por Patricia Aguirre*
– ¿Querés ver? – le dijo la enfermera a la piba que todavía chorreaba coágulos de sangre sobre la camilla.
– No – respondió llorando y giró la cabeza hacia el otro costado.
El dolor era intenso y deseó morir para que terminara. Lloró un mar rojo, al principio con disimulo, por vergüenza y humillación. Apretó todos los músculos de su cuerpo intentando controlar ese dolor que crecía cada vez más, tragando lágrimas y cerrando fuerte los ojos que ya no veían, aunque estuvieran abiertos.
Cuando las pinzas llegaron a los nervios más profundos de su útero, el disimulo quedó neutralizado; tan de lado como los sueños adolescentes que en pocos días había construido, y los posibles nombres que había pronunciado en voz alta: Ezequiel, seguro, si era nene. Conoció cada célula de su cuerpo gracias a ese dolor indescriptible. Rogó la muerte, la misma que le estaba dando a ese feto de 3 meses.
Pensó que tanto sufrimiento era justo, se lo merecía. Se ocupó ese mismo día, en esa misma camilla, de condenarse y cumplir la pena de la culpa para siempre, de acompañar con los más humillantes pensamientos un futuro infértil; estaba convencida de que las manchas de sangre oscura y espesa habían puesto una cruz en su frente para que, a donde fuera, reconocieran lo que había hecho. El miedo a un vientre yermo la acompañaría luego por largos años, y la posibilidad que algún control ginecológico delatara lo que había hecho la mantendría alejada de cualquier tipo de cuidado médico. Acomodó tiernamente este nuevo secreto junto a otros, y los cuidó como una madre.
***
Esa mañana era fresca. El sol de octubre secaba los charquitos de las calles en Longchamps.
El llanto se tornó en gritos desgarradores que llegaron hasta una improvisada sala donde su tía la esperaba. Era la entrada de un garage reconvertido en consultorio con sillones de mimbre crujiente, destinados a quienes aguardaban con temor y conciencia la posibilidad de una muerte más que la que habían ido a buscar.
– Ya terminamos, ya terminamos – le decía la partera, mientras movía con violencia los utensilios metálicos dentro del cuello uterino dilatado a la fuerza. Le advertía que mientras más llanto y nerviosismo, más iba a tardar. Pero el momento del esfuerzo y de hacer su parte ya había pasado, el umbral de dolor había roto el techo más alto que podía alcanzar.
– ¡Me duele! – gritaba.
Maldijo al amor, a los impulsos hormonales adolescentes que la expusieron sin cuidado a un noviecito débil y apasionado, tan ignorante e invisible como ella, que con poco esfuerzo la enamoró, sin más que un poco de atención.
Perdió la noción del tiempo y del peso de su cuerpo, que intentaba involuntariamente cerrar las piernas. De pronto, desaparecían las paredes verde agua, o celeste despintado, del consultorio clandestino. La enfermera también. Se fue achicando dentro de su ropa que pretendía ser un ambo rosa, pero era un atuendo cualquiera, manchado de grasa de tortas fritas y sangre. Una luz blanca en el techo abrió un agujero y dejó entrar toda la mañana a la habitación. Salió flotando hasta llegar a su pieza violeta, para fumar un Philip Morris y prender la radio en el Aiwa que le habían regalado para el Día del Niñx.
Enseguida, otra fibra condujo el dolor hasta su cerebro y la trajo a la realidad insoportable de un sufrimiento que torturaba su mente y desafiaba su vida. La radio dejó de sonar y ahora se escuchaban los elementos de metal. Sus tímpanos amplificaban los sonidos hasta aturdirla. El tiempo lo ocupaba todo. Una mesita al costado de la camilla iba informando cuánto faltaba para terminar. Ya casi se habían usado todos los instrumentos quirúrgicos. Cada uno tenía un ruido particular, pero allá abajo todos se sentían igual.
Hasta que por fin, un “ya está” fue el ya está final. El dolor no cesó. No quiso ver los pedazos de feto en la bandejita con forma de riñón. No sabía si hacía bien o mal, no sabía quién articulaba las palabras, ni se reconocía la voz. Tal vez, si hubiese mirado, se hubiese ahorrado las búsquedas que hizo en Google unos años después, con la llegada de Internet a los cyber. «Aborto de 3 meses», «Cuánto mide un feto las a las 12 semanas», tipeaba para cumplir la sentencia de masoquismo y culpa.
Después de la negativa, la enfermera con la bandeja con forma de riñón caminó al baño que estaba justo al lado de la cabecera de la camilla y se escuchó la cadena del inodoro. La piba se sintió tan mierda como la que estaba en la cloaca, donde se terminaban de deshacer los cachos de hijx que no fue.
***
La mañana anterior, en la misma camilla, la misma enfermera o partera, o quién sabe qué cosa sería aquella mujer de pelo enrulado anaranjado, le había colocado dos pastillas en el cuello del útero, sin explicaciones y diagnosticando estar al límite de poder realizar la práctica: era un embarazo avanzado. Debía hacer reposo y volver al otro día a la misma hora, con toallitas femeninas, algodón y ropa interior para cambiarse.
Ese día de espera, la vergüenza se escondió entre las paredes violetas de su habitación. Con un llanto infinito en silencio, porque ella no quería abortar. Había escuchado que fulanita no iba más a la escuela porque estaba embarazada, pero que eso estaba muy bien antes que ser una asesina de bebés.
Las maternidades adolescentes que se expandían como una epidemia sin cura durante finales de los ‘90 y principios del apocalíptico 2000 eran ocultadas, por las familias y en los propios grupos de amigxs. No había compañía para la muerte, mucho menos para la muerte clandestina. Las panzas reventaban los jeans de tiro corto y escandalizaban a las escuelas, que armoniosamente se encargaban de expulsar con posiciones moralizantes a las pibas precoces.
Creyó que esas 24 horas que separaban las pastillas del aborto eran las peores de su vida. Se le secó el alma de llorar, y odió con fuerzas a todos por no abrazarla. La soledad la estaba enloqueciendo. Le habló a ese bebé que ya se estaba deshaciendo dentro suyo y le pidió perdón. Las personas cercanas a cargo de este garrón estaban en jaque. La cuestionaron por desagradecida, por coger mientras se iban a trabajar, por ese novio pobre, negro y feo que no le daría ningún futuro.
Luego, acostada en esa camilla, sola, sola como jamás volvería a sentirse, supo que las 24 horas previas no significaban nada al lado del dolor infinito que le achicaría el coraje y le anularía la empatía.

Foto: Paula Castillo.
La Ley 27.610 que el 30 de diciembre de 2020 legalizó el acceso al aborto hasta la semana 14 de gestación en nuestro país fue una conquista histórica de los grupos feministas y de la llamada “ola verde”, a la que algunxs se atrevieron de calificar como “moda”. A dos años de su sanción, sabemos, como ya sabíamos antes de conquistarlo, que se trata de un derecho que necesita más que un marco legal para ejercerlo.
Desde que se sancionó la Ley, las interrupciones legales y voluntarias de embarazos sumaron 73.487 hasta julio de 2022 en todo el país, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud nacional.
En la Provincia de Buenos Aires, se registraron 15.330 abortos legales y voluntarios en 2020 y 17.506 en 2021, según los datos oficiales disponibles hasta el momento. Hasta 2019, se podía acceder de manera legal y gratuita al aborto según las causales que el Código Penal reconocía desde 1921 en 51 de los 135 municipios bonaerenses. Desde la sanción de la Ley, el acceso llega a 130 distritos, alcanzando a 494 establecimientos de salud.
Estas cifras sistematizan el ejercicio a decidir dentro de la legalidad. El avance del sistema de salud en cuanto a la interrupción legal del embarazo confirma que la regulación trae justicia y mayores derechos para las mujeres y los cuerpos gestantes.
Aun así, el acceso al aborto no ocurre de la misma manera a lo largo y ancho de nuestro territorio: existen provincias en las que ese derecho se ve vulnerado, por demoras burocráticas, objeciones de conciencia irregulares, falta de efectores para garantizar las prácticas, entre otras razones que encienden las alarmas de las redes de socorristas, activistas feministas y organismos dedicados a observar la implementación de la Ley.
Sin ir más lejos, en los últimos días, cuatro socorristas fueron detenidas en Villa María, Córdoba, por acompañar un aborto voluntario, y lograron ser liberadas gracias a la presión que ejercieron más de 40 organizaciones en el Juzgado de esa ciudad, y al accionar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y Socorristas en Red, entre otras. Aun así, seguirán vinculadas a la causa. El procedimiento desestimó por completo la Ley 27.610, alimentando una vez más los mecanismos de disciplinamiento sobre nuestros horizontes de (im)posibilidades.
Durante la campaña que precedió a la sanción de la Ley, tuvimos que desactivar la grieta abierta entre “aborto sí vs. aborto no”, dando lugar a argumentos más concretos y cercanos a lo sanitario que a la libertad de decidir; como también tuvimos que discutir sobre el presagio decadente de una oleada de mujeres abortando que habilitaría la legalización.
Hoy nos debemos la discusión más allá de la despenalización y de la problemática de salud pública. La decisión sobre los cuerpos sobrepasó históricamente los límites de las leyes. Si los abortos ocurrían más allá de ellas y ponían en peligro a esos cuerpos gestantes, superar los marcos legales permite abrir un horizonte de posibilidades mucho más profundo. Es decir, las leyes son en relación a la cultura hegemónica, patriarcal y moralizante, y los tiempos de internalizarlas no son sincrónicos a la transformación cultural. Por eso, la lucha no se acabó con su sanción, sino que debe continuar para garantizar su pleno ejercicio.
***
Los embarazos ocupan cuerpos que fueron colonizados por las lógicas de producción capitalista y patriarcal. Cuerpos que son objeto de deseo, de placer y de roles estancos que presionan a las mujeres a ocupar exclusivamente tareas domésticas y de cuidados, a los que la historia y los feminismos intentan lastimar en su lucha, con algunas conquistas en el terreno de lo simbólico y lo legal. Por momentos se agrietan esos muros, se rasgan sus cimientos y avanza el optimismo de un mundo más justo. Pero casi al mismo tiempo esas aberturas se cierran al cuidado de lo establecido, en donde siempre salimos perdiendo, como en una trampa eterna.
La funcionalidad del núcleo familiar tradicional fue clave para el mundo moderno, y los roles de lxs integrantes de las familias definieron las formas legitimadas de la vida occidental. Tareas, deseos y expectativas de cuidado doméstico y amoroso fueron impuestos sobre las mujeres, a fuerza de relatos y discursos construidos sobre sus sentimientos, sus anhelos y un futuro materno determinado al nacer.
Si bien asistimos a una transformación cultural acerca de la idea de familia y de las maternidades, pensarlas en clave verde aún parece lejano. “Una ley que no obtenga eficacia en este campo, es decir, que no consiga representar, interpelar y controlar la ética de las personas y las ideas corrientes sobre lo que es decente o indecente, bueno o malo, no tendrá vigencia real y será necesariamente una ley sin eficacia normativa”, explica la escritora, antropóloga y activista feminista Rita Segato en su libro “La guerra contra las mujeres”.
Lo que está en juego a la hora de poder decidir sobre qué hacer con un embarazo no es sólo saber cuáles son los límites del deseo, y si ese deseo nos habita, sino poder preguntarnos sobre ese deseo. Dónde empieza y dónde termina lo que se aprendió a desear y lo que se aprendió a desestimar. Qué relatos están ligados a nuestros cuerpos, a nuestros vientres y a nuestra sexualidad. Qué fuerzas están interviniendo en esa decisión.
Estamos de acuerdo con que a una piba que cursa la secundaria y a la vez un embarazo de 3 meses lo mejor que le podría pasar es poder decidir qué hacer con esa situación, ¿pero cuáles son las condiciones en las que “toma la decisión”?, ¿a qué costo?
Esas condiciones que tenemos que alcanzar no sólo deben ser las mejores en términos materiales y legales, sino también simbólicas, las de amorosidad, de acompañamiento y respeto. Las condiciones de las posibilidades que nos dan (o nos quitan) los relatos y las ideas, como diría Rita en otras palabras mucho más hermosas. Cuando unx hizo carne los discursos moralizantes y maternalizantes, muy difícilmente pueda decidir con claridad que efectivamente puede elegir no ser madre.
Las presiones históricas se imponen y nos come el discurso lapidario hacia mujeres que abortan, abortaron o quieren abortar. En ese escenario, estamos más cerca de abrazar la idea de ser madre que de no serlo, aún con una Ley que nos enmarca y un Estado que garantiza ese derecho. Los medios masivos de comunicación y las instituciones escolares, a través de la ESI, tienen una responsabilidad mayúscula en la trama discursiva de un relato que quite a los abortos de la oscuridad y la estigmatización.
Nos debemos el consenso cultural que permita recuperar la decisión sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos, de una Ley que se materialice en las ideas y en los relatos que habiliten otras formas de abortar, desde el acompañamiento, el cuidado y el respeto que se les debe a nuestros cuerpos, terreno de nuestros proyectos. Y existe una deuda que jamás será saldada: la de las muertes por arrojarnos a la clandestinidad, a las cárceles y a la condena social.
***
En el segundo aniversario de la sanción de la Ley, dar testimonio de la experiencia de abortar es una estrategia narrativa para pensarnos mucho más allá de los marcos jurídicos. También es defender el poder de la decisión en los procesos internos, colectivos y culturales, donde se construyen los mundos posibles.
“En la intemperie de la ilegalidad no caben conversaciones de contención, no tienen demasiada razón de ser, salvo como cinismo, que no escasea. En la escena de los tratos ilegales, las palabras son intempestivas”, es la interesante reflexión a la que llegan Nayla Vacarezza y July Chaneton en su libro “La intemperie y lo intempestivo” de 2011, donde, como parte de su lucha feminista, se dedicaron a reunir relatos de mujeres que abortaron y de otras que fueron obligadas a abortar. ¿Qué estaba haciendo aquella improvisada partera cuando le preguntó a esa adolescente si quería ver, sino formar parte de una trama de violencia física y simbólica legitimada?
La maternidad será deseada o no será es uno de nuestros lemas. El mismo que llenó miles de carteles en las calles durante la lucha por la Ley. Hoy decimos también que el aborto será deseado o no será, porque como señala la filósofa y escritora Laura Klein “el cuerpo no cabe en el derecho” porque “hay poderes no legítimos y derechos impotentes”. Por eso, a dos años de nuestra conquista colectiva, un nuevo deseo: que nuestro derecho a abortar no sea impotente.
 *Patricia Aguirre es Licenciada y Profesora en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata) y trabaja en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Actualmente, se encuentra terminando la Especialización en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Universidad Pedagógica Nacional. Participó de los testimonios que reunió la psicóloga y escritora María Dolores Galiñanes en su libro “Incesto. Una tortura silenciada”. Entre sus 5 y 10 años, uno de sus tíos, Manuel Romero, esposo de una de las hermanas de su mamá, cometió abuso sexual contra ella. Lo denunció dos décadas después: el delito había prescripto, pero un juez hizo lugar a la posibilidad de que acceda a un Juicio por la Verdad, que podría convertirse en el primero de este tipo para un caso de abuso. En este relato en primera persona, narra -con sinceridad y valentía absolutas- cómo viene atravesando este proceso de reparación.
*Patricia Aguirre es Licenciada y Profesora en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata) y trabaja en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Actualmente, se encuentra terminando la Especialización en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Universidad Pedagógica Nacional. Participó de los testimonios que reunió la psicóloga y escritora María Dolores Galiñanes en su libro “Incesto. Una tortura silenciada”. Entre sus 5 y 10 años, uno de sus tíos, Manuel Romero, esposo de una de las hermanas de su mamá, cometió abuso sexual contra ella. Lo denunció dos décadas después: el delito había prescripto, pero un juez hizo lugar a la posibilidad de que acceda a un Juicio por la Verdad, que podría convertirse en el primero de este tipo para un caso de abuso. En este relato en primera persona, narra -con sinceridad y valentía absolutas- cómo viene atravesando este proceso de reparación.


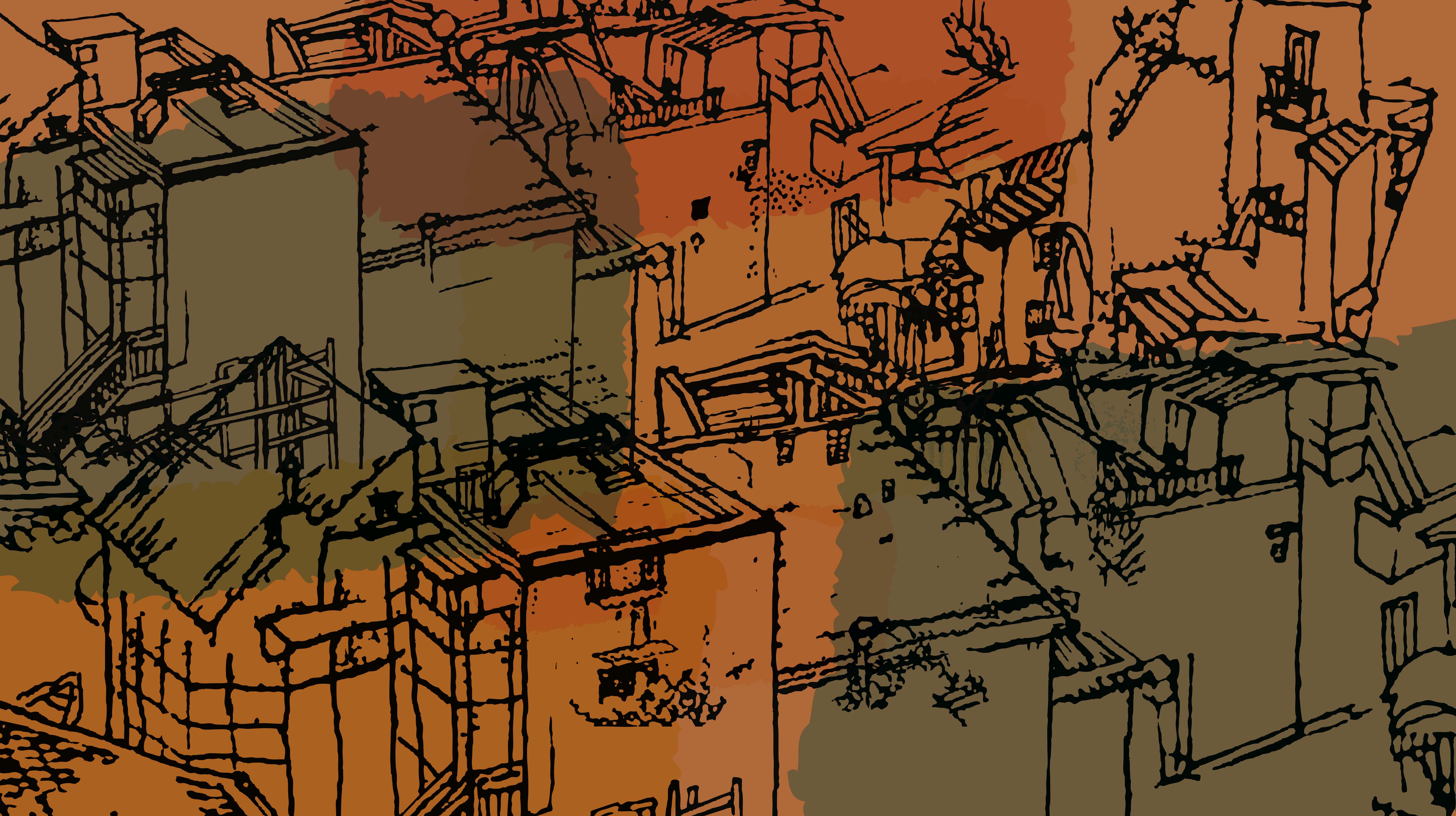

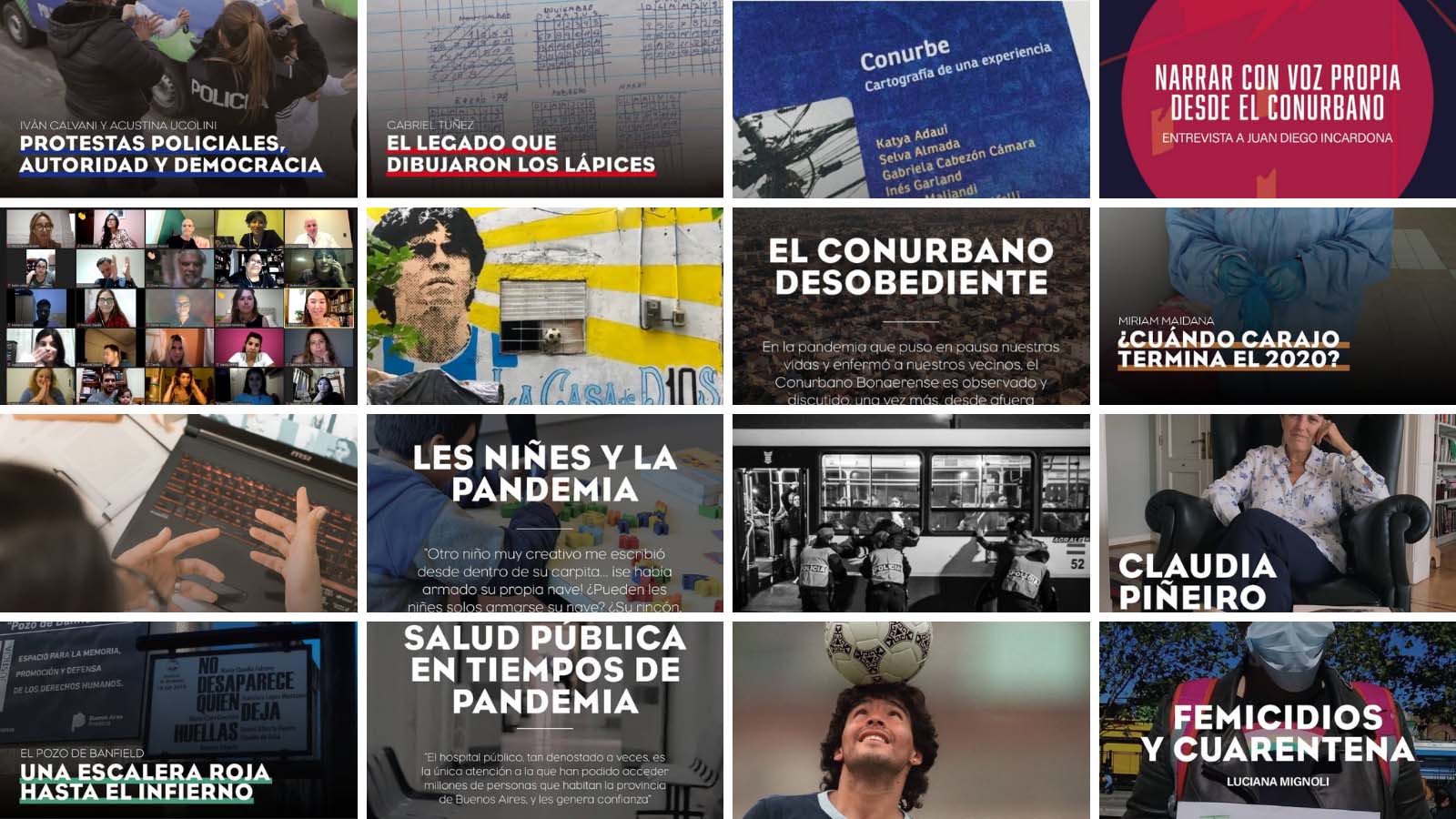
Comentarios recientes