Por Victoria Sinnott*
El cuadro estaba lleno de detalles. Se trataba de un enorme paisaje de esqueletos y animales superpuestos, como los sedimentos expuestos de las ruinas del mundo. Parecía la antesala del infierno, o el lugar en el que los demonios desechan todo lo pecaminoso que ya no sirve ni para ser castigado. Dos ángeles flotaban en el cielo, como contemplando aquel despojo ajeno a sus orígenes santos.
Era uno de esos cuadros que vale la pena mirar de cerca. Justamente por eso, me paré a pocos metros y fingí interés en otra obra, a la espera de que los hombres desocuparan el lugar privilegiado. Aunque quedé frente a alguna escena aterradora con sangre, guerras y esas cosas, no pude evitar sonreír.
Era la primera vez que esos hombres se veían, pero contemplaban la pintura y charlaban sobre ella como si se conocieran de toda la vida. Uno trabajaba en el museo, el otro era turista y ambos hablaban en inglés. Se los notaba cómodos escondidos en el enroque de lenguaje.
Más allá de sus palabras, recuerdo la química que florecía entre ellos, oro rico y opaco como de tesoro escondido, como de marco de cuadro viejo. Era esa conversación fluida entre personas que pueden ser ellas mismas y toman el riesgo de decir algo raro porque el otro lo va a saber entender. Guardo en la memoria las líneas previas a mi momento favorito. El extranjero comentó:
-I’d like to jump in and be there for like… four minutes before the hell swallows me! (me gustaría saltar ahí y estar en ese lugar por unos… cuatro minutos antes de que el infierno me trague).
El que trabajaba en el museo, que seguramente veía esa obra de exposición permanente cada día de su vida desde hace vaya uno a saber cuántos años, soltó una carcajada.
Las paredes de la sala, habituadas al silencio respetuoso, casi ceremonial, del lugar, retumbaron el eco de la risa algo alarmadas. El resto de las pinturas se miraban entre ellas, envidiosas de que fuera el paisaje cadavérico el responsable de aquella escena tan particular: Dos desconocidos muertos de risa por un cuadro gris y tétrico, imposible de alegrar a nadie por sí solo.
Estirando al límite su complicidad recién nacida, los hombres empezaron a agregar comentarios cada vez más hilarantes y cada vez más pequeños, ahogados en una risa franca que sacudía la cotidianeidad del museo. No estaban rompiendo ninguna regla, pero había algo de fuera de lugar, de desacomodado, digno de ser juzgado (y no solo por los cuadros) en aquella interacción. Brillaban las miradas de los dos.
Un segundo después del primer silencio que se permitieron, el turista preguntó, tímido, con la mirada perdida en el horizonte de la pintura:
-Would you join me? (¿vos me acompañarías?).
El otro se quedó callado, mirando para abajo, girando el anillo dorado que custodiaba su mano derecha y algunos de sus pensamientos.
Luego de ese silencio, que se quedó viendo cómo el brote de complicidad se retorcía hasta morir, los hombres se separaron bruscamente. En la incomodidad austera de los destinos desencontrados, el turista huyó a la sala contigua mientras el guía se desvanecía en su rincón de siempre.
Titilaba entonces el brillo en sus miradas.
Los dos se quedaron con las ganas.
Eso es lo que pasa cuando sólo uno se deja tragar por el infierno.
*Locutora nacional y estudiante del Profesorado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.


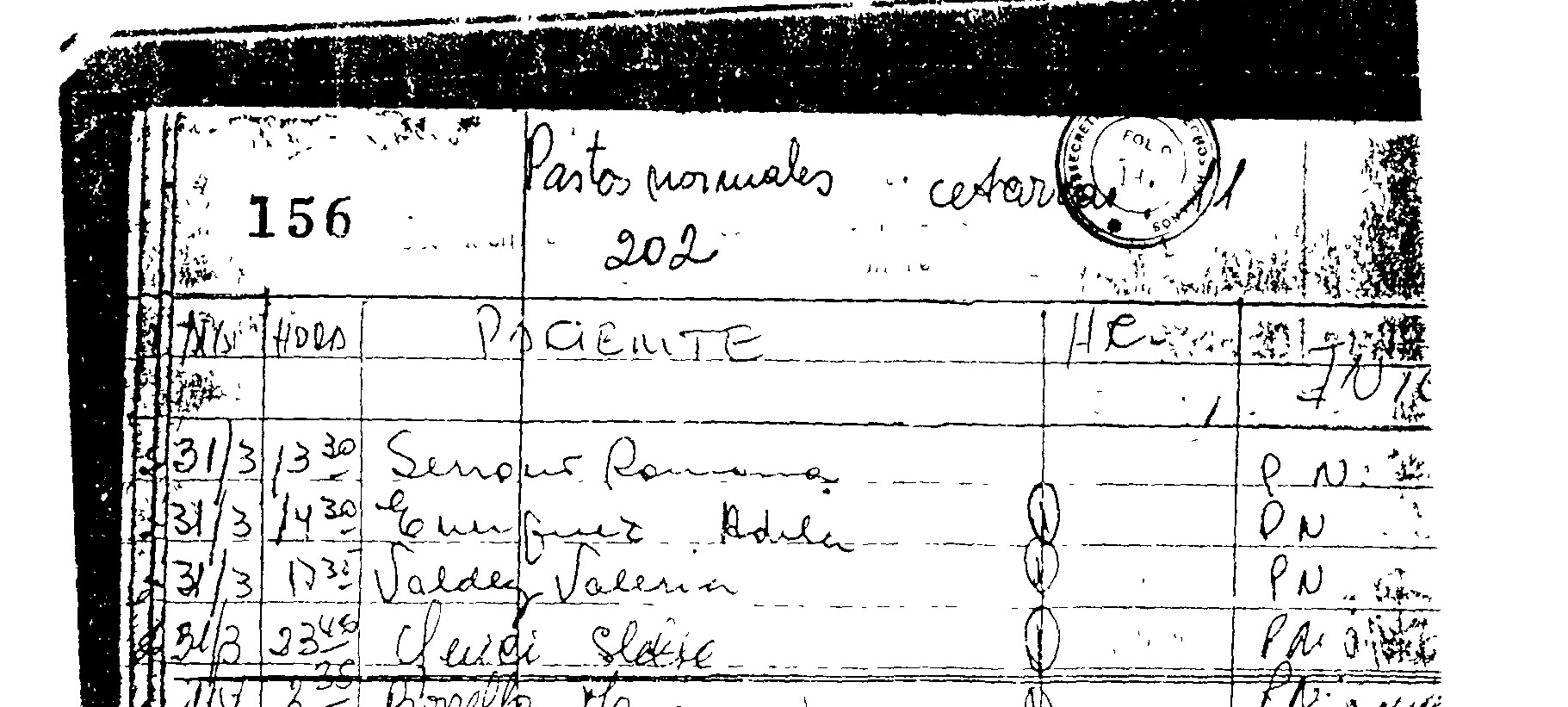


Comentarios recientes