Por Gonzalo Heredia*
Hace dos días, decidimos sacar el árbol de la vereda de casa. Era un liquidámbar grande y viejo que habían plantado los dueños anteriores. Las raíces se habían extendido debajo de los adoquines y los había levantado formando pequeñas olas de concreto que llegaban hasta el portón de entrada. No podíamos abrir. La viga de hierro por la que se deslizaba estaba deforme. Los cables de luz estaban enredados entre las ramas peladas, en las que solo había un par de hojas amarronadas.
Me acuerdo que los primeros días después de mudarnos a esta casa me despertó el arrullo de unas palomas torcazas que se posaban en las ramas. Yo abrí los ojos y desde la cama vi cómo una de ellas se lanzó al vacío y al rato volvió con una rama en el pico. Las otras dos pegaban saltitos y apelmazaban la hierba tejida y las pequeñas ramas, formando un nido. También me acuerdo que la luz del sol se filtraba entre las hojas, coloradas en ese momento, y teñía la escena de un tono dorado, cálido y hogareño. En los días lluviosos, las palomas torcazas recibían la visita de las cotorras que se posaban en las ramas debajo, sacudían las plumas chamuscadas de agua y hundían la cabeza en sus propios cuerpos hasta parecer decapitadas.
Así hasta que antes de ayer vino una escuadrilla de tipos vestidos con overoles verdes y pecheras naranjas. Cortaron la calle con conos en cada esquina y estacionaron el camión en la mitad. Con una sierra eléctrica, uno subió a una escalera metálica mientras otros dos lo sostenían y cortó dos brazos que estaban aferrados a los cables. Me acuerdo del sonido: la corteza despellejándose y cayendo vencida por el propio peso de la rama en la calle. Un cuarto tipo serruchaba los brazos derrumbados y apilaba los pedazos en el cordón. El cielo estaba despejado y empezaba a hacer calor. Yo los espiaba por la ventana de abajo y de vez en cuando subía a mi habitación para tener mejor vista. Cada vez que cortaban una rama, escuchaba que uno gritaba “cuidado”, seguido del golpe aplomado, parecido al de un cadáver. Después se reían en grupo, como si fueran una jauría de hienas. Tomaban agua en un rincón y miraban el cuerpo amputado calculando cómo seguir comiendo.
Estuvieron horas cortando y cortando.
Para el mediodía, bajo un sol blanquecino, solo quedaba el tronco. Ancho y alto como un cuerpo. Imaginé que podría ser uno de ellos. Quizás era yo. Lo rodearon y el tipo de la sierra jaló la tanza para prenderla. El rugido estridente de animal salvaje rompió el silencio de la siesta. Como un samurái, enterró la hoja en la cintura del tronco. El tipo presionó y la sierra llegó hasta la mitad. El chirrido de los dientes en la madera era cada vez más agudo y penetrante. Poco a poco, el tronco empezó a ceder y se desprendió una mitad hasta quedar colgando de costado. Apareció el color rosado del centro. Parecía húmedo. Lágrimas ámbar de resina se derramaban de costado. El aire se llenó de un aroma particular: dulce y nauseabundo. Otro tipo agarró un hacha, la elevó sobre su cabeza, arqueó el cuerpo y la clavó justo en el centro del tronquito que quedaba en pie, como si partiera un cráneo en dos. El de la sierra descansaba parado a su lado y los otros miraban formando un semicírculo. Dos subieron a la parte trasera del camión y bajaron con palas. La vereda estaba negra. Había pisadas de barro y en el cordón se había formado un charco denso y oscuro. El olor empezó a ser cada vez más fuerte. Los tipos se ataron remeras en la cara como si fueran bandidos y yo cerré la ventana. Los de la pala empezaron a cavar alrededor del tronco enano. Enterraban la punta y paleaban tierra a la calle. Dentro de mi casa podía escuchar el sonido seco del filo de las palas. Me alejé lo que más pude de la ventana, pero el ruido me perseguía por cada rincón, como el latido del corazón delator de Poe.
En un momento se hizo un silencio espeso. Así que salí sin que me vieran y los espié detrás de la reja. Parecían estar solos en la cuadra. No cruzaban autos, ni gente. Todo se sentía ralentizado, como en un sueño.
Cavaron un pozo y metieron dos fierros largos como lanzas. Se dividieron en grupos y empezaron a hacer palanca. Gritaban y se reían. Querían extraer el tronco de raíz. En un momento escuché el sonido de las raíces desgarrando la tierra y no aguanté más. Abrí el portón. Los tipos agitados, sucios de tierra y sudor, se dieron vuelta y me miraron. Parecían caníbales.

*Gonzalo Heredia nació en Munro, en 1982. Estudió teatro en Comunicanto, La Barraca y en la Escuela de Teatro de Buenos Aires. Trabaja como actor en cine, teatro y televisión. Hizo taller y clínica narrativa con Virginia Cosin, Hugo Correa Luna, Mariana Komiseroff y la carrera de narrativa en Casa de Letras. Actualmente, comparte su pasión por la lectura en el programa radial Notas al pie, en FM Radio con Vos, y tiene una columna literaria en Ahora dicen, en Futurock. Ya consagrado como actor, decidió explorar su faceta como escritor al publicar su primera novela “Construcción de la mentira”, en 2018, y en 2021 lanzó la segunda, “El punto de no retorno”. También participó como voz narradora en el podcast de literatura infantil “Cuentos fabulosos para chicos curiosos”, de Penguin Random House.




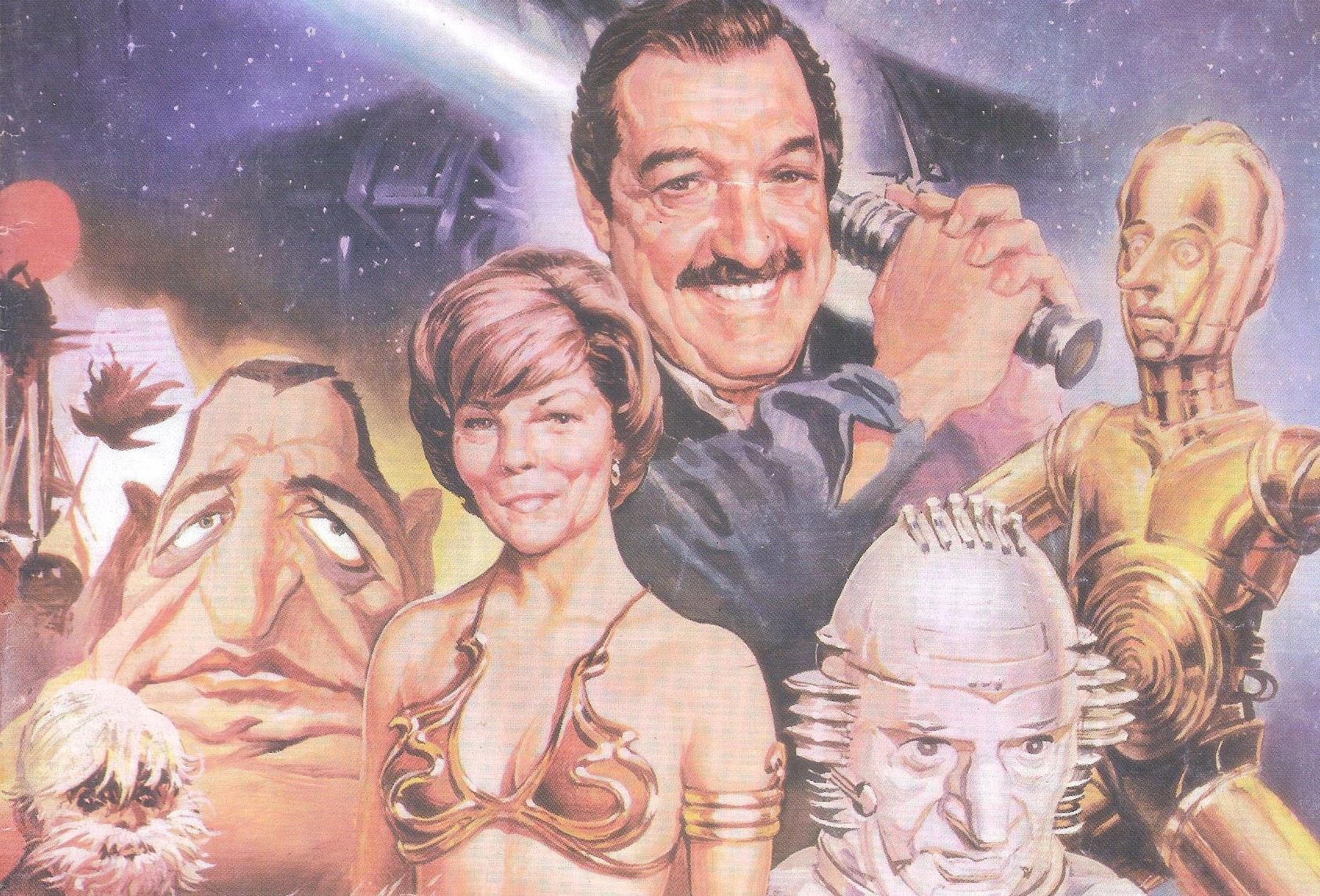
Comentarios recientes