En un nuevo relato escrito para Cordón, el autor de Kryptonita y de tantas otras narraciones que hoy se leen a escala mundial vuelve sobre una historia que, hace 20 años, enlutó a todo un barrio matancero y con la que, en medio de la pandemia, volvió a toparse por una curiosa casualidad. Acá, la reconstruye a pura sensibilidad conurbana.
Por Leo Oyola*
Durante las primeras semanas de la Fase 1 de la cuarentena, durante esos primeros días de tremenda angustia e incertidumbre, haciendo una videollamada con mi nene –que vive lejos con la mamá y su hermanito- lo noté triste. Como buscando animarse a preguntarme algo que no le iba a poder responder. Y él lo sabía. Será por eso que no pronunció en voz alta ese ¿cuándo va a terminar todo esto?, ni el aún más doloroso ¿cuándo nos vamos a volver a ver? que tanto se le podían adivinar. Sí, estaba triste mi hijo. Como para no estarlo en esa época.
Hacía mucho calor cuando arrancó el confinamiento por el coronavirus. Andaba de mal humor, en cuero, bastante desalineado. Muy. Antes de que empezara la cuarentena había esquivado la peluquería y eso se notaba en la desprolijidad de la barba y en el nido de caranchos, como más de una vez le dijo mi mamá a mis pelos. Entre aburrido y buscando hacer reír a mi Ramón, decidí que me iba a rapar completamente. Así lo hice. Me saqué una foto, solo de la parte de arriba de la cabeza, y se la mandé con un texto que decía: “Le dije solo las puntas”. Mi hijo me contestó con un párrafo enorme de varios NO, NO, NO en mayúsculas y con otros renglones de kilométricos JA JA JA. Le retruqué que si me pintaba una raya en el medio iba a parecer un culo. Y mi nene me volvió a responder con sus numerosos JA JA JA.
Después de un rato me escribió un Gracias, pa.
Las cosas que hacemos por nuestros hijos, ¿no?
Incluso giladas como estas.
***
Me rapé por primera vez en el invierno de 2003. Me habían regalado un gorro de lana re canchero que no me entraba y era talle único. Entonces ni lo dudé, aunque en rigor ya lo venía meditando porque me había gustado como le quedaba a Colin Farrell en la película Daredevil (su Bullseye fue lo único que rescato del film en cuestión). Años más tarde, desde 2007 -saliendo de la mala y haciendo una promesa a mi santo- estuve dos años con la cabeza así. Cuando dejé de raparme, el pelo creció largo y enrulado. No era la melena leonina de Robert Plant, pero ojota, eh: tenía lo suyo. Hasta que no la pudimos mantener más. Una juventud en la que se abusó del Plusbelle de manzana lo había condenado a una caída inevitable. Cuando me volví a rapar en marzo de 2021, tuve el anhelo y la fantasía de que me volviera el pelo largo y enmarañado. Y no, no fue así. Brotó un yuyo parecido a esos que salían en los potreros que había por donde me crié, allá en el barrio Los Pinos.
Ya no me crecía –ya no me crece- el pasto en toda la cancha.
Estaba cargando la máquina para volver a pasarla a cero cuando mi compañera me convenció para que sacara un turno con quien le corta el pelo a ella. Me endulzó diciendo que Víctor –su peluquero- me iba a dejar las chuzas como al cantante de Simply Red. ¡Epa! Eso había que intentarlo, total no perdíamos nada. Así fue como terminé desembarcando en Giovanni Coiffeur. Efectivamente, me dejó los pelos como los del cantante de Simply Red… hoy. Que Mick Hucknall tiene más de 60. No es poco. Ni ahí.
Me gusta ir a cortarme el pelo y a recortarme la barba en lo de Víctor. Él me cayó mil puntos de entrada nomás. Tenía algo que lo hacía familiar. Cercano. Luminoso. Y que descubrí recientemente: también es del Oeste, también se crió en La Matanza, es de Rafael Castillo y vivió por Carlos Casares y Polledo. Nos empezamos a reír y a nombrar lugares que ambos conocíamos. Y estábamos a puras carcajadas hasta que le pregunté dónde había estudiado. Se ensombreció al instante.
-En la Media 7.
Su respuesta también me ensombreció.
-¿La de los chicos del viaje de egresados?
Dijo que sí con la cabeza antes de agregar:
-Yo era un año menor. Mi hermano iba con ellos.
Y ya ninguno de los dos dijo más nada.
***
El periodista y escritor Javier Sinay, en un libro demoledor como lo es Sangre joven: matar y morir antes de la adultez (ganador del premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón), en el capítulo dedicado a la masacre de Carmen de Patagones, cuenta que no solo los sobrevivientes de ese 1º B, sino cualquiera que haya egresado de esas aulas, cuando se van a estudiar a otra parte, mienten sobre dónde hicieron sus estudios secundarios. Porque si no, es revivir una y otra vez esa primavera de 2004 en la que un adolescente de quince años armado con un cuchillo y una pistola de su papá abrió fuego contra sus compañeros, matando a tres e hiriendo a otras cinco personas. Un lustro antes de estos sucesos, la Escuela de Educación Media 7 del barrio Atalaya también vivió una desgracia que la enluta hasta hoy.
Estaban de viaje de egresados. En Bariloche. Un chico –porque eran solo eso, chicos- embromando, queriéndose hacer el chistoso, queriéndose hacer el lindo, esperando que todas y todos se rieran, agarró algo de un compañero y lo tiró a ese aparentemente inofensivo arroyo -el Casa de Piedra- uno de los tantos que desembocan en el Lago Moreno. ¿Se habrán reído varios, algunos o solo el chistoso de su ocurrencia? Vaya uno a saber. La cuestión es que ese compañero -¿también habrá sido amigo?- contaba que cuentan que ese compañero se metió a buscar su pertenencia. Se avivó que lo había agarrado una corriente. Aterrado, alcanzó a pedir auxilio. Se hundió. Y no salió.
El gracioso dejó de reírse, supo que el otro no estaba embromando, que no se estaba haciendo el chistoso o el lindo, ni mucho menos esperando que todas y todos se rieran; y se mandó de una al agua. Uno que estaba junto a él no lo dudó y se sumó al rescate: también la corriente los arrastró más adentro. Ante la desesperación del resto del contingente, un cuarto alumno y dos de los coordinadores se zambulleron a esas aguas de deshielo, profundas y abundantes en traicioneros remolinos. Solo uno de esos coordinadores pudo regresar a la orilla, gracias a uno de los choferes del micro en el que se movían, que logró que el torrente del deshielo no lo arrastrara. Mientras, el otro chofer evitaba que se siguieran mandando más pibes al agua. Sí, solo este coordinador pudo volver. El otro y los cuatro estudiantes no.
Si era una casaca del Brown, de River o de Boquita; si era una visera del Ford o de Chevrolet, de las planas raperas que ya empezaban a volverse populares en los barrios o una Adidas original; o peor: solo un par de hawaianas… ¿Importa si fue una remera, una ojota o una gorra? Quien recuerde lo que fue que se arrojó a esas aguas no quiere recordar si era una gorra, una ojota o una remera. No quiere recordar ese arroyo, ese lago, ese día, nada de Bariloche. Ese sábado 23 de octubre de 1999 esa región había experimentado, al acercarse a los 30 grados, la temperatura máxima histórica para el mes. ¿Hacía falta que ese 23 de octubre de 1999 también se recordara por algo tan fulero?
Claudio Villafañe.
Matías Flores.
César Rodríguez.
Pablo Maidana.
Chicos.
Chicos de entre 17 y 18 años.
Matías Flores estaba repitiendo 4º. Había solicitado hacer el viaje con quienes habían sido sus compañeros hasta el año anterior.
Gustavo Guzmán.
Otro chico.
Un chico de 19 años.
Egresado de la misma escuela. Sus papás aún colaboraban con la cooperadora de la Media 7. Recién lo había efectivizado la empresa El Rápido. Debutaba en ese laburo. Era su primer viaje como responsable de un grupo.
Cinco horas más tarde, buzos tácticos encontraron los cinco cuerpos. Estaban a cincuenta metros de la costa y a casi treinta de profundidad. Sí, hacía calor. Mucho. Pero las aguas del arroyo estaban a una temperatura de siete grados. En un par de minutos los músculos se les contrajeron, sus corazones dejaron de latir y los remolinos los chuparon hasta el fondo. Las aguas del arroyo Casa de Piedra eran, son y serán setenta veces siete más peligrosas y traicioneras que las de cualquier tosquera. Que también lo son.

***
Un año más tarde, en la plaza de Atalaya se plantaron cinco pinitos en memoria de estos cinco chicos. Se plantaron cinco pinitos y una placa en mármol colorado granizado que reza que es un homenaje a los estudiantes que dieron la vida por el prójimo.
A nuestros amados hijos que siempre estarán en nuestros corazones.
Desde ese acto, la plaza de Atalaya pasó a llamarse la Plaza de los Héroes Egresados. Aunque nadie quiera llamarla así. Y no es por faltarle el respeto a los muertos. Al cumplirse la primera década de la tragedia, un familiar de Claudio Villafañe realizó un mural con sus nombres, con la leyenda: Los queremos y recordaremos por siempre. Las letras son bien prolijas. Pero esos nombres y esas fechas hacen recordar a las veredas que hacían los vecinos por más que no tuvieran asfalto. En algún lugar ponían los nombres de sus hijos y la fecha en la que se hizo ese trabajo de albañilería con el cemento aún fresco.
Para escribir estas líneas, volví a la plaza de Atalaya el último 25 de diciembre, la última Navidad a la siesta. Una plaza que desde que recuerda la tragedia de esos chicos, la de sus familiares, amigos y seres queridos perdió de inmediato el encanto de otrora. Cuando era un punto estratégico, una escala obligada para ir caminando ya sea al Estadio Fragata Presidente Sarmiento o al Jesse James. Para, de adolescente, darse unos besos y unos mimos con una chica y si pintaba algo más, de ahí subir por Venezuela para Camino de Cintura buscando entrar en algún telo que no pidiera documentos. Una plaza con una calesita musicalizada por una disquería de las más bolicheras que supo existir.
En esta última Navidad, en esa siesta del 25 de diciembre de 2021, el calor fermentando la basura hedía. Cero sombra. Los cinco pinos sobreviviendo apenas. Y, como los pelos de mi cabeza, el pasto creciendo un poco por ahí y un poco por allá. Seco. Amarronado. Lo único verde en la plaza de Atalaya eran las numerosas botellas de sidra vacías.


Leo Oyola es escritor de policiales y DJ de asaltos. Conduce el programa radial Locro Western. Entre la docena de libros que lleva publicados, se destacan las novelas Chamamé, Kryptonita y Ultra/Tumba, junto a los relatos de Nunca Corrí, siempre cobré. Acaba de lanzar, de manera artesanal por su sello Nuevo Achával Poesía&Zine, el fanzine con el poema Mr. Majestyk.




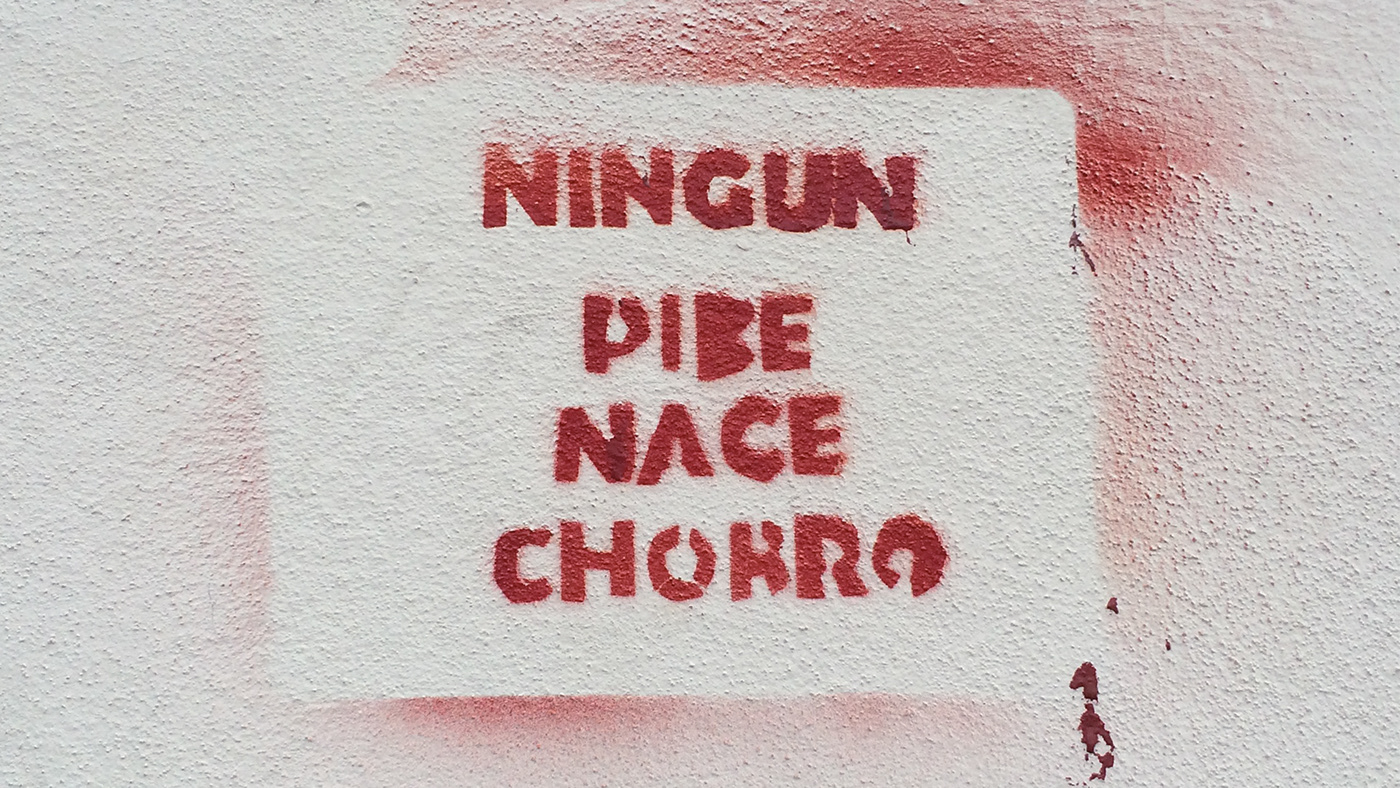
Comentarios recientes