Durante un tiempo mi papá supo trabajar en una fábrica de muebles escolares de nombre Albano. En Ramos Mejía, en la calle Alvarado y Necochea. Hasta ahí mi viejo sabía ir en el Dos cuarenta y dos. Alguna vez pude verla desde el mismo colectivo. Eso recuerdo. Que me la señalara desde la ventana del bondi, en movimiento. Ver la persiana baja. Cerrada. Seguro porque era un sábado o domingo. Y si era un sábado, los obreros de Albano se juntaban igual. Pero para jugar a la pelota. Y disputar el que en aquel entonces para mí era el clásico de clásicos: nada de la selección argentina y Brasil, un Boca-River o Morón/El Brown; el partido en el que se jugaba el todo por el todo era el de Solteros contra Casados.
Al fútbol, de chico, lo entendí como un juego antes que ser “hincha de”. Porque era de lo que más se veía ahí en donde crecí. Los fines de semana se organizaban campeonatos relámpagos que arrancaban bien temprano y que cuando ya estaba anocheciendo debían de terminar porque en los potreros de La Chanchería no había iluminación artificial. Muy diferentes a los campeonatos de penales en la Villa De La Curva, que se largaban a la medianoche del viernes cuando oficialmente se convertían en sábados; con un par de portalámparas sostenidas por gente al costado del arco y un pasillo de personas invadiendo el área sin que eso intimidara ni al arquero ni al ejecutor del penal. Me encantaba ver jugar al fútbol en Los Pinos. Y jugarlo.
En el barrio La Fragata, en Carrillo y Los Incas, en los campos de deporte de la Iglesia San Roque; los curas no les cobraban ni a los obreros ni a los colectiveros para que los usaran una vez al mes. Que era cuando los de Albano jugaban su superclásico. Que para mí era súper por una condición que detallaremos más tarde. La cuestión es que mi viejo siempre volvía roto y contento. Y, mientras se tomaba un matecocido, nos contaba cómo había estado el partido. Si había ganado. Si le había tocado perder. No recuerdo ni una vez que haya mencionado el empate.
De nombres –más bien apodos- en mi familia los teníamos bien calados a sus compañeros. Pero era a uno solo al que conocíamos en persona: a la Pepona, que manejaba el flete de la fábrica y que con mi papá sabían hacer los repartos. Cada vez que podían pasaban por mi casa a almorzar. Porque a la Pepona –a quién no- le encantaban las empanadas de mi mamá. La Pepona era bien fachero. Porte de jugador de la época. Como el Trinche, mostacho y pelo largo. Más rubión. Rubio oscuro. Tenía toda la onda. Y a mi hermano y a mí nos hacía reír tanto como a mi viejo laburar con él. Solo hablaba de fútbol y de la Sapoteca de San Justo adonde sabía ir a patear rocanrol. Claramente la Pepona era un modelo a seguir antes de que llegaran a mi vida Patrick Swayze, Jon Bon Jovi y Claudio Paul Caniggia –también sobre un detalle de este último ahondaremos más tarde.
Un sábado ocurrió un milagro. Más bien ocurrieron dos. Y más allá de que no fuera en semana santa definitivamente fue un sábado de gloria: mi viejo, aún no sabemos con mi hermano el por qué, decidió llevarnos con él para que presenciáramos el clásico de clásicos: Solteros contra Casados. Para los que usaban alianza de oro en el dedo anular izquierdo; atajaba Mariano El Lagarto, Hipólito el Sheriff Lobo era parte de la defensa, un flaquito de apellido Balbín ordenaba todo en el medio, en la delantera estaban uno al que le decían Meteoro porque usaba pañuelo al cuello, y mi papá. Ellos cinco y otros seis más que no recuerdo ni nombres ni apodos. Del lado de los que aún no habían pasado ni por la iglesia ni por el civil; atajaba Bolillón, en la defensa estaba la Pepona, al medio la movía un petiso al que le decían Palito porque se la pasaba cantando y silbando las canciones de Ramón Ortega, y Peluca, que estaba jugando su último partido para los solteros porque se casaba, y el encuentro y posterior asado eran en su honor. Y de wing derecho, quien al clásico le daba status de súper: El Biónico.

El Biónico era un soldador que soldaba en menos de un minuto once sillas. Le tomaba casi seis segundos por unidad. Solo eso. De ahí su apodo. Con mi hermano el Freduli moríamos de ganas por verlo jugar. A ver si cuando corría hacía ese sonido metálico que se escuchaba cuando entraban en acción Lee Majors o Linsay Wagner. Treinta años antes del Mascherano y diez más, los obreros solteros de la fábrica Albano se ufanaban de algo similar al tener en su equipo a El Biónico.
Del partido lo que recuerdo es que fue bastante hablado. Nunca había escuchado y visto a tantas personas cargarse todo el tiempo. Risas, carcajadas aisladas y después muecas conteniendo cierta bronca. Los minutos pasaban y las jodas del comienzo ahora eran una sangre en el ojo para quienes las habían sufrido. En una de esas, mi viejo robó una pelota y encarando en el área después de haber eludido a Bolillón, estaba por definir cuando trabó fuerte con La Pepona y se lesionó. Mi papá no pudo seguir el partido. La Pepona se sentía tan culpable que quiso salir y quedarse con él. Pero los compañeros le reclamaron que siguiera jugando. En serio Tucu, ¿nos vas a dejar con uno menos?, lo sogueó Balbín. A lo que mi viejo en lugar de retrucarle que no daba más, dijo algo inesperado: Entra por mí alguno de mis hijos. Balbín y Meteoro negaron con las cabezas. Bolillón se cagó de risa y gritó más fuerte lo que había dicho mi papá: ¡Ojo que entra alguno de los hijos de Oyola!, mientras Palito le cantaba a mi viejo saliendo de la cancha: ¿Qué te pasa gaucho? ¿Qué te pasa gaucho? Que andás con la cara de mate lavao…
Le metieron un pase en profundidad a El Biónico y El Biónico hizo su gracia: agacho la cabeza y fue como si corriera en cámara lenta pero ninguno lo pudiera alcanzar. Tampoco le dio tiempo a Mariano El Lagarto a que saliera a achicar. Lo fusiló. Y más o menos en lo que tardaba en soldar una silla puso uno a cero arriba a los Solteros. Todavía lo estaban festejando cuando Meteoro sacó del medio dándosela a Balbín, Meteoro se desmarcó con facilidad y Balbín se la volvió a pasar. Meteoro no lo dudó y disparó al arco. Bolillón voló como pudo hacia su derecha dando un rebote. Un rebote que me quedó a mí que estaba boludeando ahí, al lado de ese palo. Encaré la pelota y le pegué con toda el alma. Recuerdo de sentir lo pesada que era. De haber pensado que me quebré al hacerlo. Pero que no me dieron tiempo ni de llorar los gritos de gol que pegaron los Casados. Con Meteoro levantándome sobre los hombros.
Mientras, empezaron a discutir. Que el gol no valía. Meteoro me bajó para meterse en la disputa. Todos los Solteros protestando. Sobre todo Bolillón. Hasta que Balbín le enrostró: Te la veías venir. Estabas todo cagado, gordo. Si hasta lo gritaste, ¡ojo que entran los hijos de Oyola! Bolillón se quedó callado. Se puso rojo de la bronca. Dicen que yo me estaba riendo. Seguro. Ahí Bolillón me quiso tirar una patada y se metió La Pepona y se empezaron a agarrar a las piñas. Lo fajó enseguida La Pepona. No hizo falta que los separaran. Y Bolillón al levantarse encima se ligó un escupitajo de mi hermano. Que se creía King Kong y era más bien por peso y tamaño el mono de BJ enojado. Fue el Sheriff Lobo y lo levantó en brazos al Freduli como diciendo: a ver si nos calmamo’ o alguna expresión similar propia de la época. A todo esto mi papá jamás se enteró: se había puesto a hacer el asado. Cuando le contaron todo lo que pasó, también le metió un mamporro a Bolillón.
Nunca saboreé tanto un choripán como el de aquel sábado.
Un sábado en el que no dormí siesta pero en el que me puse a soñar con mis ocho añitos en un futuro como jugador profesional de fútbol. Más después de haber hecho el gol del empate en un partido en el que jugaban todos grandes y que era un clásico, un súper clásico.
Y crecí.
Y le metí siempre muchas ganas.
Y me mentí que era bueno cuando en realidad para el futbol tenía dos pies izquierdos.
Y bien que supe empatizar con esa publicidad en la que un tipo imitaba esa filmación icónica de un Maradona niño diciendo que su sueño era jugar al mundial y ganarlo y que cuando se ponía a hacer jueguito o intentar con la cabeza hacer Coca-Cola la pelota se le iba a la mierda.
Yo quería ser Claudio Paul Caniggia.
Un jugador de fútbol con el look de un cantante de hair metal.
Pero no.
Para jugar a la pelota, no.
Para romperlas… 24/7.
Soy un disco de AC/DC: un Ballbreaker.
Desde muy chico. Desde mucho más chico de aquel partido en el que convertí el gol de mi vida. Ahí está una foto familiar para atestiguarlo: la Oyolada a pleno en Luján. Yo, enojado (largando la jeta mal) porque mi primo Cachi –un crack, hincha de Independiente posando con un balón al que literalmente lo había descosido- no quería jugar a la pelota conmigo. Se puede ver como claramente mi papá me rodea con los brazos en actitud de niño sosegate y mirá a la cámara. Mientras, mi hermano duerme en brazos de mi vieja con esa tranquilidad de que a él si le tocó el don de saber jugar -¡y cómo!- al fútbol.

Es de una frustración enorme, crecer donde crecí, y no saber jugar a la pelota.
Es de una frustración tan grande como ser el único de los Oyola en tres generaciones que no le hacía honor al apellido cuando entraba a una cancha.
Cuando nació Ramón pensé que él me iba a reivindicar. Y así como uno proyecta en un hijo que sea astronauta, Batman o el sucesor de Messi; yo con que jugara en la primera de Almirante estaba hecho. Que la hinchada lo ame como al Indio Bazán Vera.
Ramón fue primero hincha de River. Mi papá lo adjudica a cierta influencia suya en la que no dejó de regalarle todo tipo de indumentaria blanca y roja. Yo sé –nosotros sabemos con mi hijo- que mi Monchi se hizo gallina porque en esa época lo habían fichado para los de Nuñez al Ogro Fabbiani; que había hecho una producción fotográfica para uno de los últimos números publicados de El Gráfico con la camiseta lookeado como Shrek. Y si Shrek era de River, mi hijo tenía que ser del mismo club. Mucho no le duraron esos colores porque, por parte de la abuela materna, se pasó al bando contrario y tuvo un período en el que fue hincha de Boca. Una decepción -más que una traición- que mi papá sufrió como si le hubiera salido una úlcera en el estómago, por más que a mí me causara mucha pero mucha gracia. Después mi nene, ante la insistencia de su otro abuelo, tuvo una temporada en la que fue simpatizante de Colón. Y por último, la úlcera me la sacó a mí -mientras mi viejo festejaba, obvio- por una pareja de la mamá que me lo supo llevar a Mataderos para alentar a Chicago. Ramón se sabía todos los cantos de la hinchada tan bien como el tema de El baile del cuadrado que cantaban Los Rebos en Peligro Sin codificar o el estribillo de Ai se eu te pego de Michel Teló.
Martín Kohan, escritor exquisito demente por Boquita, durante una Feria del Libro que nos tocó en Paysandú; compartió penares conmigo confesándose padre de un hijo no futbolero. De cómo supo darse cuenta que a su nene le importaba un carajo el fútbol porque no jugaba ni interactuaba con la pelota. No se la ponía debajo de la remera para hacer el embarazado. No se sentaba sobre ella. Menos que menos dormía abrazándola como esa foto del Diego en esa actitud que es una de las imágenes definitivas para definir lo que es el amor. Mientras Martín exponía -como de costumbre de forma magistral- su argumentación, yo recordaba cómo le había sabido traer de mis viajes a España a mi Monchi unas pelotas hermosas del Barcelona y del Real Madrid a las que jamás les dio… eso: pelota. Y los ojos se me llenaron de lágrimas. Y ahí Kohan, que no para un segundo de analizar todo antes de concluir, me puso las manos sobre los hombros y sosteniéndome la mirada más que preguntar me afirmó: tu hijo tampoco es futbolero, ¿no? Y yo asentí pero no pude pronunciar palabras mientras nos confundíamos Martín y yo en un abrazo interminable.
Quizás, alguna vez vayamos con Ramón a la cancha… a ver algún recital. Y así como con mi viejo no se volvió una ceremonia ir cuando se pudiera al Monumental pero sí ver en la tele una de pistoleros cada vez que se dio una oportunidad; con mi hijo lo más parecido que hemos vivido juntos es ir al cine a ver una de superhéroes. Una de Marvel, de la que él es fanático. De hecho la energía que sentí siendo muy borrego mientras hacíamos tiempo para ir a los corsos del barrio Atalaya en un bar en donde estaban pasando el partido de River contra la selección de Polonia, el del gol de chilena que hizo Francescoli para la victoria por 5 a 4, esa misma energía tan poderosa la volví a sentir tanto en la casa en dónde me crié con mi mamá, mi papá y mi hermano viendo el gol de Caniggia a Brasil en el mundial de Italia 90, como así también en la oscuridad de una sala cinematográfica llena cuando el Capitán América levantó el martillo de Thor o cuando Peter 3 se redimía.
El griterío asociado al festejo.
Los aplausos.
Las sonrisas de oreja a oreja.
Las ganas incontenibles de llorar.
Las lágrimas que se nos escapan.
El abrazarse con quien estabas viendo/siendo testigo de ese espectáculo único, irrepetible.
El abrazarse con quien estabas compartiendo ese momento, ese triunfo.
El abrazo de gol.
El abrazo con alguien a quien amás.
El abrazo con un padre.
El abrazo con un hijo.
Los verdaderos superclásicos.

* Leo Oyola es escritor de policiales y DJ de asaltos. Conduce el programa radial Locro Western. Entre la docena de libros que lleva publicados, se destacan las novelas Chamamé, Kryptonita y Ultra/Tumba, junto a los relatos de Nunca Corrí, siempre cobré. Acaba de lanzar, de manera artesanal por su sello Nuevo Achával Poesía&Zine, el fanzine con el poema Mr. Majestyk.



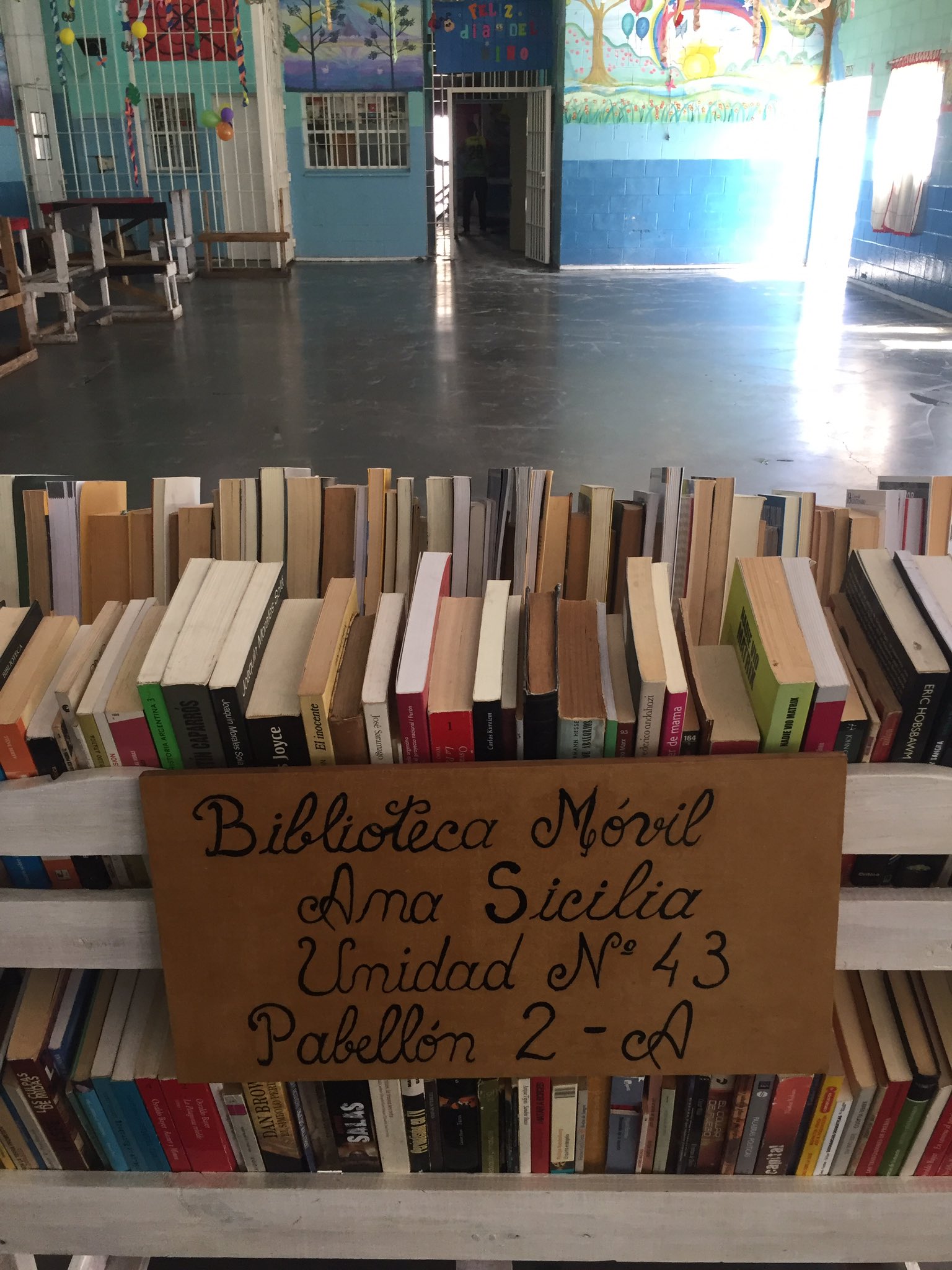

Comentarios recientes