A raíz del triple femicidio de Florencio Varela ocurrido en el marco de una supuesta “venganza narco”, se retomó una discusión pública, inconclusa e inacabada: la regulación del delito, especialmente la regulación de los mercados ilegales. Con la intención de poner luz al debate, abordaremos ocho aclaraciones básicas sobre la regulación de los ilegalismos.
Por José Garriga Zucal y Esteban Rodríguez Alzueta*
1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regulación? Nos referimos a la intervención del Estado en los mercados ilegales. Intervención que ordena informalmente, que normatiza por fuera de la ley. La regulación es el poder de policía de decir qué se puede hacer y qué no en el mundo del delito, guía comportamientos, ordena los mercados ilegales, detiene o desalienta la violencia. Todo eso con vista a la reducción y control de daños de los clientes y de las y los vecinos cercanos a los emprendimientos ilegales.
2. Estas formas de intervención no son ni nuevas ni locales. Se hace en todos lados del mundo y desde siempre. Los mercados consolidados y millonarios en el mundo son varios: drogas ilegales, arte, trata de personas, armas, repuestos de autos, juego ilegal, explotación sexual y desechos industriales. Transacciones millonarias alrededor del mundo que necesitan un orden para reproducirse. Ese orden lo otorga el Estado con su intervención.
3. El objeto de la regulación no son los delitos, sino sus efectos inmediatos sobre la sociedad. Tampoco se interviene en todas las ilegalidades, sino en los mercados ilegales. Una intervención que encuadre los negocios de manera que no afecten a las y los vecinos de los barrios donde se asienten, agregando certidumbre y mayor seguridad a la vida cotidiana.
4. La regulación puede asumir formas distintas e involucrar también a agencias diferentes del mismo Estado. No hay que acotar la regulación estatal a la regulación policial. La regulación policial es una de las formas que asume la regulación. A veces la regulación la pueden encarar los propios funcionarios (del poder ejecutivo local, provincial y nacional) constituyendo mesas territoriales donde se acuerda, por ejemplo, que no se ostenten armas de fuego en el espacio público; que no se venda en las inmediaciones de las escuelas o los clubes ni a los niños; que no se comercialicen determinadas drogas porque traen un perjuicio en la salud de los vecinos; que se venda dentro de determinada franja horaria; que las disputas no se resuelvan a través de la violencia.
Otras veces, los funcionarios delegan la regulación en las agencias policiales, mecanismo que se apoya en un sistema de cheques grises. Entonces, los gobiernos y los operadores judiciales exceptúan a los policías de rendir cuentas y los licencian de tener que dar explicaciones por regular estos mercados al margen del Estado de derecho.
5. No hay que asociar tampoco la regulación a un sistema de recaudación. Cuando la política delega la regulación en la policía, se corren riesgos de que se convierta en un sistema de recaudación. Cuando eso sucede, la política tiene dos caminos: o participa de la recaudación y de esa manera monitorea o testea la capacidad de intervención territorial de la policía; o no participa, y cruza los dedos para que no se le desmadre la regulación que ahora seguirá de espaldas a la política.
Cuando la regulación-recaudación sigue un esquema piramidal, se impide que todo el mundo regule-recaude. En cambio, cuando la política opta por no aceptar parte de “la caja”, corre el riesgo de que se invierta la pirámide y se habilite la recaudación a todo el mundo por cuenta propia. Más aún, se habilita la participación de las policías o distintos sectores de las policías en los delitos que se quieren regular.
De modo que existen dos formas de regulación policial: centralizada o descentralizada. La centralizada o piramidal, se organiza a través del cobro de un canon que sube de abajo a arriba. La regulación descentralizada o la pirámide invertida, donde todos o muchos recaudan, y donde la plata no sube, se distribuye horizontalmente, entre los distintos grupos que operan de manera desarticulada.
La pirámide invertida es una regulación sin centro que multiplica los acuerdos. Cada comisario, cada jefe departamental, ensaya sus propios acuerdos discrecionales que pueden chocar unos con otros, contribuyendo de esa manera a recrear nuevas condiciones para que se expanda la violencia entre los actores en el territorio.
6. Si la regulación se convierte en un sistema de recaudación, es muy probable -por no decir inevitable- que los policías se enriquezcan. No obstante, hay que aclarar que el enriquecimiento ilícito no es una finalidad, sino un efecto de la delegación política de la regulación. En estos casos, la finalidad será, en última instancia, crear condiciones para que el capital se valorice y mantenga los mercados informales que sostienen a muchos sectores de los mercados legales.
7. Finalmente, la regulación puede involucrar a otras agencias sociales, entre ellas y en el mejor de los casos, a las agencias de salud pública. Si las agencias políticas y policiales se encargan de la comercialización de drogas, las agencias de la salud (profesionales de la salud, trabajadores sociales, psicólogos) se encargarán del consumo y velarán por la salud de los usuarios. Se trata de conocer qué y cómo se consume, los circuitos de consumo que existen en los distintos barrios y también cómo es vivido el consumo.
Al mismo tiempo, se trata de estar cerca de la gente, para evitar que los consumos se vuelvan problemáticos, para testear las drogas que se van a usar y enseñar a usarlas de manera prudente, de forma tal que no afecten la salud física y mental de los usuarios, ni sus trayectorias laborales o educativas, sus afectos, sus vínculos familiares.
Si bien estos mecanismos -que pueden involucrar además la organización comunitaria y el surgimiento de espacios de contención barriales- configuran una estrategia de reducción de daños que mitigan el impacto de los consumos, son la excepción y no la regla. Hay una vacancia estatal y pública para el abordaje de estas cuestiones en territorio.
8. Por último, solo queda compartir algunas preguntas: ¿Por qué la política opta por delegar la regulación o el control de riesgos y daños en las policías? ¿Por qué se mantiene a las agencias sociales fuera del sistema de regulación? ¿Por qué hay tanta hipocresía a la hora de discutir públicamente estos temas? ¿Por qué insistimos en el paradigma prohibicionista y la “guerra contra las drogas” cuando sabemos que ha fracasado en todo el mundo y que no sólo no ha detenido el consumo, sino que generó mayores niveles de violencia?
Son muchas las preguntas que vamos pateando para adelante. Mientras tanto, está visto, la incapacidad para afrontar estos debates públicos recrea y profundiza las violencias y los problemas de salud.
*José Garriga Zucal es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e investigador independiente de CONICET. Coordinador del Núcleo de Estudios sobre violencia. Compilador de Sufrir, matar y morir y Violencia, vulnerabilidades y fuerzas de seguridad.
Esteban Rodríguez Alzueta es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre violencias urbanas (LESyC). Autor del libro Desarmar al pibe chorro y del podcast Mundo transa.



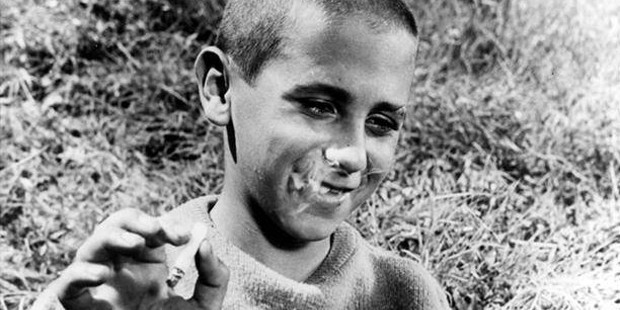

Comentarios recientes