Esta vez le tocó estar del otro lado, quizás no con esos nervios de cuando ingresó hace ya algunos años, lleno de dudas y ansiedades. Pero estaba ahí, parado frente a un grupo de ingresantes que esperaban ansiosos, con miradas exorbitantes y en búsqueda constante de respuestas que quizás no iban a ser inmediatas. Los miraba y pensaba. Los miraba y se acordaba de cuáles fueron las causas que lo trajeron hasta allí, algunos recuerdos estaban un tanto borrosos, pero otros tenían tanta claridad que sentía que los estaba viviendo incluso en ese momento.
La historia de este pibe no es de las que salen habitualmente en los diarios o de esas que nos muestra la televisión, pero creo que merece ser contada.
Corría el año 2001 y las cosas para su familia no marchaban como esperaban. La verdulería que tanto esfuerzo les había costado instalar iba de mal en peor y los vecinos decidían visitarla con menos frecuencia que años anteriores. Las calles del barrio, llenas de barro e historias, se transformaban en refugio para esos pibes a los que el contexto político y económico los dejaba cada vez más al margen de “la realidad”.
Los días se hacían cada vez más largos, las heladeras estaban vacías y los pocos negocios que conservaba la cuadra -como la verdulería- comenzaban a bajar sus persianas. Los saqueos se transformaban en moneda corriente, los comerciantes se defendían con lo que tenían de los que hasta ese entonces eran sus clientes. La situación económica se tornaba insostenible.
Como era de esperarse, la verdulería no fue ajena al contexto general y terminó cerrando sus puertas. Siendo que era el único ingreso de la familia de este pibe, si trabajo no había: comida tampoco. El discurso de que “gobierne quien gobierne se tiene que trabajar igual” se agotaba en cuestión de segundos, la realidad le pasaba por encima y le demostraba una vez más que las salidas individuales no suelen dar buen resultado.
Observa, escucha, siente el ruido de esos pupitres en donde permaneció tardes enteras durante más de 5 años y sigue pensando. Su piel se eriza y se le forma un nudo en la garganta que no le permite emitir ni siquiera un susurro.
Tendría 11 o 12 años cuando vio por primera vez que el marido de su mamá se subía a un micro y a su regreso traía un bolsón de comida que les servía para tirar algunos días y para que el hambre no les pegara tanto. Sus dos hermanos eran más chicos y sus recuerdos eran aún más difusos que los de él. Solía usar gorra, una campera de jean que había podido intercambiar en algún trueque y unas zapatillas de lona que ya estaban bastante cansadas de caminar. La escuela quedaba a dos cuadras de su casa y su único deseo en aquel momento era poder terminar el secundario para empezar a laburar y ayudar a su familia. Podía negociar muchas cosas con su mamá menos el estudio, con eso no se jodía. Dentro de sus deseos jamás estuvo la posibilidad de pisar una Universidad Pública y mucho menos poder finalizar una carrera, eso no era lo que le mostraba la tele. Los pibes como él, de un barrio “del fondo” del conurbano no llegaban a las universidades.
Pasaban los meses y el espacio donde antes funcionaba la verdulería que estaba anexo a su hogar comenzaba a juntar telarañas. La crisis se tornaba cada vez más cruda y fue en ese entonces que el local vacío, sin vida, renació en forma de comedor comunitario para que las familias del barrio tuvieran donde conseguir al menos una comida al día. Creía recordar que asistieron alrededor de 150 familias en los últimos meses del año 2002, incluida la suya.
Creció respirando el humo espeso de las gomas encendidas en los cortes de calles, manchando su rostro con el hollín que dejaba alguna olla popular y rodeado de realidades que suelen ser invisibles e inadmisibles para alguien que no se manchó las zapatillas con barro. Creció en un hogar en donde compartir la ropa con sus hermanos y primos era la ley primera, en donde la lluvia perdía su hermosura cuando las goteras comenzaban a inundar el comedor y al otro día sus amigos tenían las calles embarradas y no podían llegar a clases.
Hace memoria y cierra los ojos por un instante, recuerda cuando llegó por primera vez a los pasillos de la universidad. Cómo el miedo hacía que sus piernas temblaran, lo invadían temores que nunca había tenido antes, incertidumbre y miles de preguntas que se hacía a sí mismo: «¿Qué hacía ahí un pibe como él?; ¿Qué se podía esperar de alguien que vivía en un barrio del conurbano profundo, caído del mapa?». Todos los pronósticos indicaban que ese lugar no era para él.
Este pibe que hoy ya no lo es, porque los años pasan, elige no romantizar la pobreza. Sabe que su historia está llena de momentos en donde no la pasó bien, pero que forman parte de su vida. Hoy, con sus estudios concluidos y siendo graduado de la carrera de Trabajo Social, cree con fuerte convicción que todavía faltan muchos pibes en los pasillos de las facultades, los que por una cosa u otra aún no pudieron llegar. Pero fundamentalmente entiende que aquellos que tuvieron las posibilidades y la constancia para finalizar una carrera tienen el compromiso y la gran responsabilidad de achicar la brecha entre el barro y los pasillos de las facultades.
Como les contaba al principio, este pibe no tan pibe hoy elige compartir sus experiencias con nuevos ingresantes, quienes transitan esas aulas por primera vez. Cuando sus ojos y sus oídos se centraban en las historias que había detrás de cada pupitre entendió porqué es que hay gente que no quiere universidades por todos lados. En cada uno de esos bancos había cientos de historias de vida, de las invisibles, como la de él, como la de tantos otros. Una vez más esas aulas volvían a darle una satisfacción difícil de traducir en palabras.
Este pibe de un barrio de las profundidades del conurbano logró llegar a la universidad y finalizar una carrera, pero no creyendo en el cuento de la meritocracia sino apoyado en las bases de que las transformaciones son colectivas y que su familia y amigos -así como un contexto político que acompañó su etapa universitaria- permiten que hoy esté ahí, achicando esa brecha entre la universidad y los barrios.
Valía la pena contar esta historia porque quizás vos, que estás ahí del otro lado leyendo estas palabras seguís dudando, seguís esperando tu momento, y ese instante es ahora.



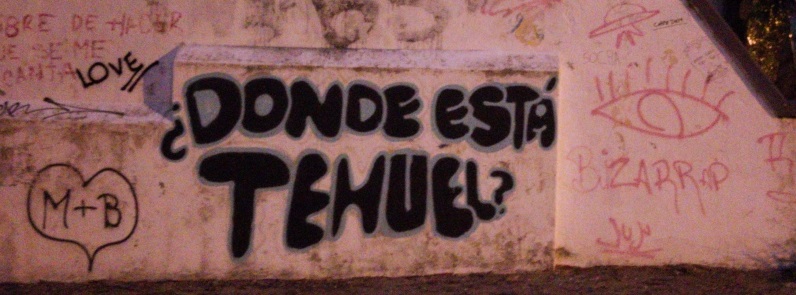

Comentarios recientes